
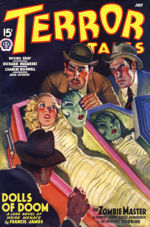 ¿Qué sería de los relatos pulp de horror sin las momias, las esculturas humanas, y otras atrocidades?
¿Qué sería de los relatos pulp de horror sin las momias, las esculturas humanas, y otras atrocidades?Hace algunos días hemos tratado el tema de la literatura bizarra, tanto de su pujanza, como de la confusión léxica que supone utilizar “falsos amigos”. Dejando al margen la discusión entre literatura bizarra versus literatura grotesca, en la web io9.com han publicado un curioso listado de diez historias reales acerca de la taxidermia, que bien podrían haber sido fruto de la ficción de algún autor. El tema de la taxidermia (disecación y embalsamamiento de animales, personas, o alienígenas, entre otros), es uno de los tópicos más usados en los relatos pulp de terror de revistas como Horror Stories o Terror Tales, las comúnmente denominadas como Shudder Pulps. No obstante, en todos estos relatos lo habitual no era utilizar precisamente animales, sino bellas y desvalidas jovencitas, preferentemente rubias, donde el demente de turno solía muchas veces despiezarlas para construir “la mujer perfecta”. Algo así como una revisión del mito de Frankenstein desde los ojos de un escritor pulp, y ya sabemos cómo se las gastaban estos tipos. Ejemplos seguro que los hay a cientos, pero el único que ahora recuerdo es “Locura rubia” (Blonde Madness - 1934), de Arthur Humbolt; o también, porque no, uno de los espisodios de la serie Masters of Horror: Esculturas Humanas, dirigido por Don Coscarelli (Phantasma).
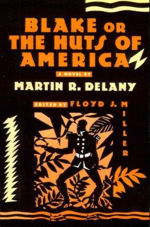 Black Speculative Fiction. Relatos firmados por autores de origen africano
Black Speculative Fiction. Relatos firmados por autores de origen africanoEn artículos anteriores hemos visto como se desarrolló el concepto pulp en diferentes países como Alemania, Rusia, Japón, o España, y es probable que ahora creáis que vamos a hacer lo mismo respecto algún país africano, pero no, esta vez no van por ahí los tiros. El artículo que sigue, es una traducción de este otro publicado para la web io9.com: The Black Fantastic: Highlights of Pre-World War II African and African-American Speculative Fiction; y como no, obra de nuestro autor de referencia Jess Nevins, probablemente uno de los autores más versados en la materia pulp hoy en día.
Este artículo nos acerca a una realidad solapada por la diferencia de clases que imperaba en los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, donde difícilmente podía verse a un autor negro más allá de un local de jazz. Sin embargo, aunque pocos, sí que hubo algunos ‘black writers’ que a lo largo de la Era Dorada Pulp dejaron su impronta y su particular forma de hacer ciencia ficción en una sociedad reacia a esta posibilidad, por lo que no sería extraño que muchos de estos autores escribiesen desde el anonimato, ocultos tras alguno de los muchos seudónimos que hasta la fecha nunca fue posible identificar.
En la exposición de Jess Nevins, tenemos una pequeña relación de los autores afroamericanos más importantes en los Estados Unidos durante la Era Dorada Pulp, especialmente en lo que él denomina Black Speculative Fiction, etiqueta que tiene su propia entrada en la wikipedia. Asimismo, tampoco deja de lado aquellos otros autores, propiamente africanos, y que sin salir de sus países de origen, fueron ampliamente divulgados dentro del fenómeno que supuso la literatura pulp en el país americano. Son obras de referencia que en su momento se tradujeron al inglés, y que bien podrían haber sido publicadas en periódicos especializados para la comunidad afroamericana, como fueron el The Colored American.
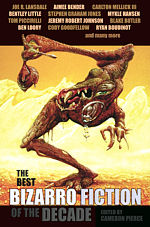 Bizarro Fiction como evolución de la clásica Weird Fiction
Bizarro Fiction como evolución de la clásica Weird FictionGracias a la intervención de dos de nuestros amigos y contertulios, Eximeno y Salino, he centrado la atención en un tipo de literatura que si bien conocía desde siempre, lo cierto es que no puedo decir lo mismo de la etiqueta que se utiliza para catalogarla. Hablamos pues de Literatura Bizarra, una denominación de origen más o menos desconocida, pero que cada vez suena con más fuerza entre los círculos de autores que, como a un servidor, les falta un tornillo; y eso como poco. Sin embargo, y según la RAE, deberíamos hablar de Literatura Grotesca. El concepto bizarro implica un serio conflicto de significados.
Las bases principales que diferencian unos géneros de otros no siempre son fáciles de entender, y es por ello que, en nuestro afán de catalogarlo todo, no dejemos de crear nuevas etiquetas; muchas de las cuales ya hemos tratado a lo largo de varios artículos, como son por ejemplo los nuevos términos retrofuturistas SteamPunk o DieselPunk; términos necesarios para identificar nuevas tendencias.
Este fenómeno de creación de etiquetas responde a una forma singular de conocimiento, donde partimos de lo general hacia lo concreto, acotando las diferentes realidades, de la misma forma que actúa el método deductivo, y así profundizar en áreas específicas sin perder en todo momento el punto de referencia del que partimos. Una experiencia creativa tremendamente enriquecedora.
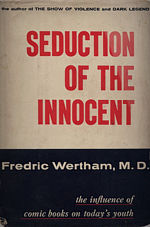 La industria pulp en general, y los cómics en particular, tuvieron en Wertham a su peor enemigo
La industria pulp en general, y los cómics en particular, tuvieron en Wertham a su peor enemigoEn un artículo anterior: Pulp, entre la censura y el pecado, os contamos cómo la meteórica industria de los pulps se vio obligada a echar el freno a causa de la intervención de personajes como el periodista Bruce Henry, quien se tomó muy en serio la amenaza de las revistas Shudder Pulps; tanto que no cejo en su empeño por erradicarlas de los quioscos, hasta que finalmente lo consiguió, suponiendo el ocaso de los pulps en general. Sin embargo, no fue Bruce Henry quien pasaría a la historia como el terrible inquisidor enemigo público número uno de la literatura procaz, y férreo defensor de la ética y la moral hasta las últimas consecuencias; no, no fue él, sino el psiquiatra Fredic Wertham.
Si bien en el artículo que hemos publicado en su día ya os ofrecimos algunas pinceladas sobre el tema, el hecho de que volvamos a incidir sobre ello viene dado por la reciente publicación en una de nuestras web de referencia: io9.com, de un interesante artículo sobre las tribulaciones de este psiquiatra: How one man’s lies almost destroyed the comics industry; por la autora Annalee Newitz, y que en las líneas que siguen revisamos para vosotros.
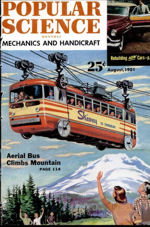 De Popular Science a La Revista de Petete, pasando por la revista rusa Technica Molodezhi
De Popular Science a La Revista de Petete, pasando por la revista rusa Technica MolodezhiLos pulps, en sentido estricto, se concibieron como publicaciones dirigidas a un público adulto, y como todos sabéis, con el único propósito de entretener y hacer caja, nada más. Frank Munsey, Publisher de la revista Argosy (considerada como la primera revista pulp), pronto señaló que enfocar este tipo de revistas a un público infantil era un error, pues su poder adquisitivo resultaba escaso, y esto influía directamente en la calidad de los anuncios que solían acompañar a cada relato.
El pulp infantil no era rentable, y por eso nunca llegó a existir como tal. Sin embargo, si obviamos el contenido y nos centramos en el formato, así como en los principios universales que hicieron grandes a este tipo de publicaciones, es decir, baratas, periódicas, y cercanas al público, al que se le enganchaba con los recursos típicamente pulp como son las historietas seriadas, el cliffhanger, o los crossover ficcionales, ciertamente podemos aplicar dicha estructura al contenido que deseemos, y así utilizar los pulps como vehículo transmisor de valores educativos, o de cualquier otro tipo. Recordemos como los pulps se conviertieron en folletines propagandísticos bajo los diferentes regímenes totalitaristas de la primera mitad del siglo XX. Ver artículos: Rusía, Japón, Alemania, España
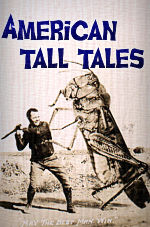 American Tall Tales. Vamos a contar mentiras, tralará
American Tall Tales. Vamos a contar mentiras, tralaráEl pulp, más allá de su concepción literaria, fue todo un fenómeno social presente en el día a día de la sociedad americana a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y una de sus máximas expresiones podía observarse en los periódicos y en la publicidad, donde lo que primaba era el sensacionalismo por encima de todo, y si había que recurrir al engaño sutil (las menos veces), o a la mentira descarada (la mayoría de las veces), el pudor se convertía en un concepto vacío e inexistente. No hay duda de que fueron años de mucho trabajo para los creativos pulp, ya sea escribiendo relatos de fantasía, ya fuese escribiendo noticias en los periódicos de dudosa credibilidad: Noticias Pulp en Periódicos Antiguos, o ilustradores dando vida a imágenes imposibles. El límite estaba en la imaginación, y ya sabemos que la de un autor pulp no entiende de límites, así que… ¡todo era posible!
Sin embargo, hubo otra forma de pulp que nada tiene que ver con los profesionales del sector, sino con la gente de a pie, con el pinocho que todos llevamos dentro, aunque no nos crezca la nariz. En la cultura americana existe un concepto que se llama Tall Tale, o incluso también Fish Stories, términos que no sé muy bien cómo traducir (en España solemos utilizar la expresión “un cuento chino”, de forma análoga, aunque también serviría... patrañas, trolas, etc.), y que quedan perfectamente plasmados en una de nuestras canciones populares de cuna (cuyo origen desconozco), titulada “Vamos a contar mentiras, tralará”.
 Western Pulp Fiction. Relatos de vaqueros; historias del oeste
Western Pulp Fiction. Relatos de vaqueros; historias del oestePocas revistas pulp cuajaron en la población americana con el mismo acierto que las de historias de vaqueros, como vulgarmente se denomina a la western pulp fiction, y la explicación era muy sencilla. Las primeras oleadas de lectores que asaltaban los quioscos en busca de su ración diaria de pulp, era gente humilde que por primera vez accedía a un tipo de entretenimiento antaño vetado a las clases pudientes, y todas esas historias vomitadas por la imprenta de turno, como si de churros se tratasen, caían muchas veces en manos de personas que a duras penas podían leer, y el éxito de estas historias radicaba en su sencillez, en su cercanía. Intenta describirle a un hombre de campo, a principios del siglo XX, de buenas a primeras, una abducción alienígena. Obviamente no entenderá ni jota, y el pulp acabará en el cubo de la basura. En cambio, si le cuentas una historia sobre un Llanero Solitario que lucha contra el cacique del pueblo, o le hablas de cuatreros, o de salteadores de caminos, de ladrones de bancos, o de diligencias abriéndose camino entre una nueve de flechas, tendrás al paisano haciendo cola por el siguiente número, y eso es algo que sabía muy bien Street & Smith, el Publisher por excelencia de las revistas pulp; y el titular de la que es, probablemente, la más popular de todas las del oeste: Western Story Magazine.