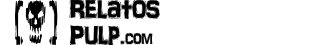

Nuestros títulos en las tiendas de Amazon
AMAZON ESPAÑA (€) | AMAZON USA ($)
Clásicos
La promesa de los muertos. Seabury Quinn
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Relatos
- Categoría: Clásicos
- Publicado: Jueves, 05 Marzo 2015 23:15
- Escrito por Irene García Cabello
 La historia de un joven comprometido con una muchacha que lleva más de un siglo en su tumba, y de la muerte inminente que lo amenaza… Un caso para Jules de Grandin
La historia de un joven comprometido con una muchacha que lleva más de un siglo en su tumba, y de la muerte inminente que lo amenaza… Un caso para Jules de Grandin
Pledged to the Dead (La promesa de los muertos), por Seabury Quinn, se publicó en la revista pulp Weird Tales en octubre de 1937. Seabury Grandin Quinn (también conocido como Jerome Burke; 1 de enero de 1889, Washington DC - 24 de diciembre de 1969), fue uno de los grandes escritores norteamericanos que destacaron en la Era Dorada Pulp. Autor de un gran número de relatos y asiduo de revistas como la mítica Weird Tales, es sobre todo conocido por su personaje estrella, el Dr. Jules de Grandin, al que le dedicó gran parte de su trabajo. El relato que os ofrecemos a continuación está basado en este personaje, un detective de lo oculto. Este tipo de investigadores o detectives de lo paranormal dieron lugar a todo un subgénero donde diversos autores probaron fortuna, dejando su rúbrica junto a nombres propios que han pasado a la historia, como son Carnacki, de William Hope Hodgson, o el citado Dr. Jules de Grandin, entre los más famosos. Seabury Quinn llegó a escribir sobre 90 relatos en la revista Weird Tales entre los años 1925 y 1951 en relación a las aventuras de su detective Dr. Jules de Grandin, doctor y ex agente del cuerpo de policía francés, quien, junto a su compañero y amigo, el Dr Trowbridge, se enfrenta en cada relato a diferentes misterios, provocados por fantasmas, hombres lobo, vampiros, o muertos vivientes. Una pareja de detectives de lo oculto muy similar a Sherlock Holmes y el Dr. Watson. El relato que os ofrecemos a continuación, Pledged to the Dead (La promesa de los muertos), con el Dr. Trowbridge como narrador, es una de sus aventuras inéditas en castellano, siendo publicada por primera vez en el ebook gratuito Amanecer Pulp 2014. Esta obra ha sido traducida por Irene García Cabello.
La Promesa de los muertos (Pledged to the Dead). Seabury Quinn
El crepúsculo otoñal salpicaba el cielo de sombras, y huellas anaranjadas, rectangulares, se dibujaban en las ventanas de las casas vecinas; Jules de Grandin y yo nos hallábamos sentados en mi estudio, tomando kaiserschmarrn y café después de cenar.
—Mon Dieu —dijo el diminuto francés—, tengo el mal du pays, amigo mío. Los niños corretean y juegan por las calles de Saint Cloud, y en la Île de France se instalan los puestos de los reposteros. Corbleu, ¡hace falta fuerza de voluntad para no parar y comprar unas tartas con tan buena pinta! Las Napoleón, crujientes y frágiles como la promesa de una joven, las éclair rellenas de fresca y dulce nata, los petisús rebosantes de cerezas… Solo verlos me llena de amor por la vida. Son…
Me sobresaltó el ruido del timbre; sonaba como si alguien se apoyara contra él.
—¡Doctor Trowbridge! ¡Tengo que hablar inmediatamente con él! —gritó una voz femenina cuando Nora McGinnis, mi ama de llaves, abrió la puerta a regañadientes.
—La consulta del doctor está cerrada, señora —respondió Nora con frialdad—. Solo atiende a los pacientes desde las nueve y media hasta las once de la mañana, y de las dos a las cuatro de la tarde. Si es una urgencia, tiene cientos de jóvenes doctores en la zona, pero el doctor Trowbridge…
—¿Está aquí? —preguntó con aspereza mi visitante.
—Desde luego, y acaba de terminar de cenar, una cena muy elegante que fue la suya, aunque sea yo quien lo diga, y no se le puede molestar…
—Le aseguro que me atenderá. Dígale que se trata de Nella Bentley, y que necesito hablar con él.
De Grandin enarcó una ceja con elocuencia.
—Amigo mío, hasta los peces del acuario tienen más privacidad que nosotros —murmuró, pero calló cuando nuestra visita se acercó taconeando por el pasillo, encaramada a unos tacones altos, y entró rápidamente en el estudio; unos segundos más tarde, la mirada escandalizada y de desaprobación de mi Nora la siguió.
—Doctor Trowbridge, ¿me ayudará? —pidió la chica, cruzando a toda prisa el estudio y colgándose de mis hombros—. No puedo decírselo a papá ni a madre, no lo entenderían; es usted el único… ¡Oh, perdone, pensé que estaba solo! —Su rostro enrojeció al ver a De Grandin junto al fuego.
—No pasa nada, querida —la tranquilicé, librándome de su abrazo casi histérico—. Este es el doctor De Grandin, un hombre con el que he trabajado a menudo: será una suerte poder contar con su consejo, si no te molesta.
Cuando les presenté, la joven ofreció su mano acompañada de una lánguida sonrisa; él posó los labios en sus dedos con un «Enchanté, Mademoiselle», y la mirada de la muchacha se suavizó rápidamente. Las mujeres, los animales y los niños quedaban instintivamente encantados con Jules de Grandin.
Nella dejó caer su abrigo de suave piel de cordero y se dejó caer en el sofá del estudio, su cuerpo joven y estilizado envuelto en un vestido de punto de rayón color coral tan revelador como una fina capa de plástico. Tiene los ojos alargados, violáceos, y la boca larga; el cabello liso y oscuro, peinado con una raya en medio; la nariz, pequeña y recta, y el mentón, diminuto y puntiagudo. Cada línea de su cuerpo es alargada, pero decididamente femenina; los pechos y las caderas y la garganta y las piernas curvados delicadamente, sin un asomo de angulosidad.
—He venido a verle por Ned —me explicó mientras De Grandin le encendía un cigarrillo; la joven expulsó una bocanada de humo nervioso por entre los labios rojos y temblorosos—. Está… ¡Está intentando dejarme!
—¿Hablas de Ned Minton? —inquirí, preguntándome qué podría prescribir un médico de mediana edad para los Romeos a la fuga.
—Por supuesto que hablo de Ned Minton —respondió—, y hablo en serio, también. ¡Ese maldito loco romántico!
Las finas cejas de De Grandin se arquearon hasta casi fundirse con el cabello rubio ceniza, elegantemente peinado hacia atrás.
—Pardonnez-moi —murmuró—. ¿He entendido correctamente, Mademoiselle? Su amoureux, ¿cómo lo llaman?, ¿su amante?, parece haber mostrado una cierta inclinación a la infidelidad, ¿y le acusa usted, sin embargo, de romanticismo?
—No es infiel, y eso es lo peor de todo. Es fiel como Tristán y el chevalier Bayard, ya sabe, sans peur et sans reproche. Dice que no podemos casarnos porque…
—Un segundo, querida —la interrumpí, pues sentía crecer mi indignación—. ¿Dices acaso que ese perro miserable te engañó, y quiere ahora…?
***
Abrió aún más sus ojos azules, y pequeñas arrugas se formaron a su alrededor, delatando una sonrisa.
—¡Está usted tan anticuado! —me dijo— No, no ha faltado al honor de nuestra Nell, y no le estoy pidiendo que saque su escopeta y le obligue a hacer de mí una mujer honrada. Empecemos mejor por el principio: así lo dejaremos más claro. Usted estuvo en los débuts de ambos, me han dicho; nos conoce a Ned y a mí desde que nacimos, ¿no es así?
Asentí.
—También sabe que siempre estuvimos locos el uno por el otro; en la escuela primaria, en el instituto y en la Universidad, ¿no?
—Así es —coincidí.
—Bien. Nos comprometimos en nuestro primer año en Beaver. Ned enganchó su insignia de la hermandad a mi vestido apenas lo tuvo, en el primer baile al que fuimos. Todo estaba preparado para que entrásemos en el presbiterio y dijésemos “sí, quiero” este mismo junio; pero entonces la empresa de Ned le envió a Nueva Orleans en diciembre —Se detuvo, dio una calada larga al cigarro, lo aplastó contra el cenicero para apagarlo y encendió uno nuevo.
—Fue entonces cuando empezó. Al parecer, mientras estaba allí, Ned decidió dejarse ir un poco. Se arrimó a una de estas encantadoras chicas criollas —Un nuevo silencio; pude ver el dolor detrás de su armadura, de su frívola forma de hablar.
—Quieres decir que se enamoró…
—¡Desde luego que no! Si así hubiera sido, le habría devuelto el anillo y le habría dicho: «¡Dios os bendiga, hijos míos!», aunque eso me hubiera partido el corazón en dos; pero no hablamos de un nuevo amor que desbanca al antiguo. Ned aún me ama; nunca ha dejado de hacerlo. Eso es lo que convierte todo esto en una locura, como el sueño de un consumidor de hachís. Se dejó llevar en Nueva Orleans, recorriendo la ciudad con un puñado de muchachos de allí, y probablemente se tomara demasiados Ramos Fizz. Entonces llegó a casa de esta criolla, y… —Se detuvo con un valiente intento de sonrisa— Supongo que los jóvenes de hoy no son tan distintos de lo que eran en sus tiempos, señor. Es solo que hoy no creemos que se deban perfumar los sumideros. Ned me engañó; esa es la verdad. No dejó de quererme, y no ha dejado de hacerlo, pero yo no estaba allí y esa otra chica sí que estaba, y no había convenciones de las que tuviera que acordarse. Ahora le reconcome el remordimiento, afirma no merecerme; quiere romper nuestro compromiso y pasar toda la eternidad en penitencia por una locura momentánea.
—Pero, cielos —reconvine—, si tú estás dispuesta a perdonarle…
—¡Eso mismo digo yo! —respondió con amargura— Ya lo hemos hablado un millón de veces. No estamos en 1892; hasta las chicas buenas saben lo que hay que saber hoy en día, y aunque no me hace especial ilusión adquirir algo que otros ya han usado, aún quiero a Ned, y no pienso dejar que una sola indiscreción nos prive de nuestra felicidad. Yo… —La sólida fachada de mujer moderna se deshizo como escarcha de otoño bajo el cálido sol de octubre, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, dibujando pequeños valles en el maquillaje cuidadosamente aplicado— Él es mi hombre, doctor —sollozó amargamente—. Estoy enamorada de él desde que hacíamos pasteles de barro juntos; tengo hambre, sed de él. Lo es todo para mí, y si sigue adelante con esta estúpida renuncia a la que parece decidido, ¡eso acabará conmigo!
De Grandin mesó una de las puntas enceradas de su bigote con aire pensativo.
—Es usted el ejemplo perfecto de la mujer pragmática, mademoiselle; aplaudo su magnífico sentido común —le dijo—. Tráigame a ese joven y loco romántico. Le diré…
—Pero no vendrá —le interrumpí—. Ya conozco a esos tercos jovenzuelos. Cuando un muchacho está decidido a ser testarudo…
—¿Hablaría con él si le trajera hasta aquí? —preguntó Nella.
—Con toda certeza, mademoiselle.
—¿No creerá de mí que soy demasiado atrevida o descarada?
—Se trata de una consulta médica, mademoiselle.
—Muy bien: venga a este mismo despacho mañana por la noche. Traeré aquí a mi errante prometido aunque tenga que hacerlo en ambulancia.
***
Cumplió su promesa casi demasiado escrupulosamente como para que nos sintiéramos tranquilos. Apenas habíamos terminado de cenar la noche siguiente cuando el aullido enloquecido de unos frenos torturados, seguido de un golpe y de una lluvia tintineante de cristales rotos, resonó en la calle en que se hallaba la casa, y un instante más tarde unos pies se arrastraron pesadamente por el porche. Antes de que sonara el timbre nos hallábamos ante la puerta, y en el círculo de luz creado por la lámpara del porche vimos a Nella doblada por la cintura, avanzando a duras penas con el brazo de un hombre sobre los hombros. Los pies de él arañaban a ciegas el suelo de madera, como si hubieran olvidado cómo se caminaba, o como si toda la fuerza hubiera abandonado sus rodillas. La cabeza le colgaba y se le balanceaba sin control; un hilillo de sangre le resbalaba por la cara y le manchaba el cuello.
—¡Dios mío! —exclamé— ¿Pero qué…?
—¡Llévele a la sala de operaciones, rápido! —ordenó la joven en voz baja— Es posible que me haya excedido.
Tras un reconocimiento pude ver que, a pesar de la sangre, el corte en la frente de Ned no era demasiado profundo, mientras que la herida que tenía en el cráneo y que comenzaba en el nacimiento del pelo apenas necesitaba unos cuantos puntos rápidos.
Nella nos dijo en un susurro mientras trabajábamos:
—Le convencí de que viniera a dar una vuelta conmigo en mi coche. Según llegábamos aquí dejé escapar un grito y giré el volante de golpe a la derecha. Yo estaba preparada, pero Ned no, y atravesó el parabrisas cuando me subí a la acera. Dios, pensé que le había matado cuando vi toda esa sangre… Estará bien, ¿verdad, doctor?
—¡No será gracias a ti, inconsciente! —le respondí con enfado— Podrías haberle cortado la yugular con tus absurdas insensateces. Si…
—¡Shh, se está despertando! —me advirtió— Hable con él con seriedad; le estaré esperando en el estudio si me necesita —Y, exhibiendo sus tacones de aguja, nos dejó a solas con nuestro paciente.
—¡Nella! ¿Está bien? —gritó Ned, levantándose a medias de la mesa de operaciones— Tuvimos un accidente…
—Desde luego, monsieur —le tranquilizó De Grandin—. Pasaban ustedes cerca de nuestra casa cuando un niño salió al paso de su coche y mademoiselle tuvo que dar un volantazo para no atropellarle. Usted ha sufrido cortes en la cara, pero ella ha salido ilesa. Tenga —Acercó un vaso de brandy a los labios del paciente—, beba esto. Así. Así está mejor, n’est-ce pas?
Por un momento observó a Ned en silencio; después, súbitamente, dijo:
—Está usted distraído, monsieur. Cuando le trajimos hasta aquí tuvimos que administrarle una pequeña dosis de éter mientras le vendábamos las heridas, y en su delirio habló usted de…
El color que había invadido las mejillas de Ned cuando el calor del coñac le recorrió las venas desapareció, dejándole pálido, como un cadáver.
—¿Me escuchó Nella? —preguntó con voz ronca— ¿Acaso dij…?
—Contrólese, monsieur —le pidió De Grandin—. No escuchó nada, pero a nosotros nos gustaría oír algo más. Creo que entiendo su reticencia. Soy médico y francés, y en modo alguno un mojigato. La renuncia de usted a ella no es sino un noble gesto por su parte. Ha sido usted desafortunado, y ahora teme. Tenga valor: no hay infección, por muy terrible que sea, que no tenga remedio…
Ned dejó escapar una carcajada estrepitosa y frágil, como el sonido del cristal al quebrarse.
—Ojalá fuera lo que usted imagina —interrumpió—. Le pediría que me diera salvarsan, a ver qué ocurría; pero no hay tratamiento posible para esto. No deliro, y no estoy loco, caballeros; sé lo que estoy diciendo. Aunque suene a locura, le di mi palabra a un muerto, y no hay forma alguna de escapar a tal compromiso.
—Eh, ¿qué es lo que ha dicho? —Los pequeños ojos azules de De Grandin brillaban con la luz de la batalla al comprender las implicaciones ocultas de la declaración de Ned— ¿Una promesa a un muerto? Comment cela?
***
Ned se levantó con esfuerzo y se sentó en el borde de la mesa.
—Ocurrió el invierno pasado en Nueva Orleans —respondió—. Había terminado lo que tenía que hacer y estaba libre, y pensé en pasear solo por el Vieux Carré, el viejo barrio francés. Había cenado en Antoine’s, y me detuve en Old Absinthe House para tomar unas copas; después bajé hasta el Mercado Francés para tomar una taza de café de achicoria y un par de rosquillas. Finalmente bajé por Royal Street para asomarme a la vieja mansión de Madame Lalaurie; se trata de la famosa casa encantada, ya saben. Quería ver si conseguía encontrar un fantasma. ¡Dios mío, quería encontrar alguno!
»Había luna llena aquella noche, pero la casa se hallaba en un silencio igual al del viejo cementerio de Saint Denis, así que, tras asomarme por entre los barrotes de hierro que separaban el jardín de la calle durante una media hora, comencé a caminar de vuelta a Canal Street.
»Casi había llegado a Bienville Street cuando, según pasaba junto a uno de esos curiosos balcones de barandas de hierro y dos plantas con los que cuentan tantas casas viejas, oí que algo caía sobre la acera a mis pies. Era una rosa de China, una flor similar a la rosa corriente que plantan en los jardines de por allí. Cuando levanté la mirada, una joven se reía de mí desde la segunda planta del balcón. «Mon fleuron, monsieur, s’il vous plait», me gritó, extendiendo un brazo pálido para alcanzar la flor.
»La luz de la luna la envolvía como un velo de seda plateada, y pude verla tan claramente como si hubiese sido mediodía. Casi todas las chicas de Nueva Orleans son morenas. Ella era pálida, y su pelo muy fino, sedoso, del color de la cáscara de la castaña en invierno. Tenía una melena larga, con rizos que le enmarcaban el rostro y el cuello, y supe sin que nadie me lo dijera que esos tirabuzones no se habían hecho con una plancha caliente. Su rostro era pálido, sin color y suave como un pétalo de magnolia, pero sus labios eran de un rojo intenso. Tenía algo de esas damas que uno puede ver en fotos del Directoire; rasgos pequeños y regulares, un vestido blanco, recto y de cintura alta sujeto con un amplio ceñidor bajo el busto, de escote redondo y amplio y mangas abullonadas que dejaban sus hermosos brazos descubiertos hasta el hombro. Era igual a Rose Beauharnais o Madame de Fontenay en todo menos en su cabello claro y en sus ojos. Sus ojos, que recordaban a los de una esclava del este, lánguidos y apasionados, incluso cuando reía. Y reía entonces, con una risa profunda, casi sensual, y yo le lancé la flor y ella asomó sobre la baranda de hierro, tratando inútilmente de aferrarla, pues se encontraba justo fuera de su alcance.
»—C’est sans profit —dijo al fin entre carcajadas—. O tiene usted poca habilidad o yo un brazo muy corto, m’sieur. Súbamela.
»—¿Quiere que suba hasta allí? —le pregunté.
»—Por supuesto. Tengo dientes, pero no le morderé… creo.
»La puerta principal estaba abierta; la empujé, avancé a tientas por un estrecho corredor y subí unas escaleras de caracol. Me esperaba en el balcón, aún más hermosa de cerca que cuando la vi desde la acera, si es que era posible. Su vestido estaba hecho de seda china, y era tan fino y ajustado que la sombra de su encantadora figura se dibujaba contra las arrugas de la tela como una hermosa silueta; el ceñidor era un lazo multicolor de unos seis pies de largo, atado con coquetería bajo los hombros y cuyos extremos, llenos de flecos, caían hasta casi alcanzar el dobladillo del vestido a su espalda; tenía los pies desnudos excepto por unas sandalias, atadas alrededor de los tobillos con correas cruzadas de grogrén. A excepción de los pequeños aros de oro que refulgían en sus orejas, no llevaba adornos de ningún tipo.
»—Mon fleur, m’sieur —ordenó con arrogancia, extendiendo la mano; de pronto, sin embargo, sus ojos se iluminaron con una risa repentina y me dio la espalda, inclinando la cabeza hacia adelante—. Pero no, cayó en sus manos; es usted quien ha de volver a ponerla en su lugar —me dijo, indicando el rizo en que quería que le colocara la flor—. Vamos, m’sieur, le estoy esperando.
»En el sofá junto a la pared yacía una guitarra. La levantó y recorrió las cuerdas dos veces con sus dedos pálidos y finos, creando un acorde suave y melancólico. Cuando comenzó a cantar, arrastró unas palabras lánguidas, y tuve problemas para entenderla, pues la canción ya era antigua cuando Bienville removió por primera vez la tierra que marcaba los límites de Nueva Orleans:
Alegres caballeros de Toulouse
Y dulce Beaucaire
Traed aquí a mi amor
Y tratadle bien
»Su voz tenía esa cualidad profunda, aterciopelada que uno solo escucha en aquellos que vienen de países sureños, y las palabras de la canción parecían cargar con toda la tristeza y la apasionada nostalgia de aquel que ha sido privado de su amor. Pero ella sonreía cuando dejó a un lado el instrumento, con una sonrisa curiosa que aumentaba el misterio de su rostro; sus inmensos ojos parecieron de pronto a medias interrogantes, a medias somnolientos, y me preguntó:
»—¿Montará ahora acaso en su caballo pálido y terrible y dejará atrás a la pobre Julie d’Ayen, hambrienta de su amor, m’sieur?
»—¿Alejarme de usted? —respondí galantemente— ¿Cómo puede siquiera preguntarme eso? —A mi mente acudió un verso de Burns:
Me despido pues, mi amor, de vos
Me despido solo por un tiempo
Pues volveré sin duda a veros
Aunque diez mil millas nos separen
»Había cierta avidez en la mirada que me dedicó. Algo más que simple vanidad agradecida brillaba en sus ojos cuando volvió su rostro hacia mí bajo la luz de la luna.
»—¿Lo dice en serio? —preguntó con voz temblorosa y sin aliento.
»—Por supuesto —bromeé—. ¿Cómo puede dudarlo?
»—Entonces júrelo… ¡Selle su promesa con sangre!
»Tenía los ojos casi cerrados y los labios ligeramente entreabiertos cuando se inclinó hacia mí. Pude ver la fina línea blanca que formaban sus dientes diminutos y brillantes tras el rojo exuberante de sus labios; la punta de una lengua rosada se abrió paso desde su boca, dejándola más cálida, más húmeda, más roja que antes; en su garganta palpitaba levemente el pulso. Tenía los labios suaves y delicados, como los pétalos de flor en su pelo, pero al chocar con los míos parecieron arrastrarse por ellos como si gozaran de voluntad propia. Pude sentir cómo se deslizaban casi con cautela, buscando, avariciosos al parecer, hasta que cubrieron mi boca por completo. Invadió entonces mis labios una súbita llamarada de dolor intenso que terminó tan rápidamente como había aparecido, y ella pareció inhalar profundamente, desesperada, como si tratara de robarme el último aliento de los pulmones. Un zumbido resonó en mis oídos; todo se volvió negro a mi alrededor, como si me hubieran zambullido en alguna corriente abismal; una suerte de laxitud onírica me invadía cuando me empujó lejos de ella con tal brusquedad que me tambaleé hacia atrás, contra el enrejado de hierro del balcón.
***
—Jadeante, luché por recuperar el aliento, como un nadador agotado que saliera del agua, pero el aliento que recuperaba a medias parecía atascarse de pronto en mi garganta, y un frío hormigueo me recorría la espalda. La joven había caído de rodillas, contemplando la puerta que daba entrada a la casa, y al mirar hacia allá pude ver una sombra que se deslizaba por la pequeña mancha que formaba la luz de la luna en el alféizar. Medía casi tres pies, y era tan ancha como mi muñeca: el brillo apagado de la débil luz de se reflejaba en sus escamas, dejando ver el relámpago viperino de una lengua que aparecía y se ocultaba con rapidez. Era una boca de algodón, un mocasín de agua, tan mortífera como una serpiente de cascabel pero más peligrosa, pues no avisa jamás antes de atacar, y puede hacerlo estando a medias enroscada. No se me ocurría cómo podría haber llegado hasta allí, a la segunda planta del balcón de una casa tan alejada de la ciénaga, pero ahí estaba, retorcida formando una doble S, con su cabeza en forma de cuña balanceándose sobre el cuello levantado, a solo seis pulgadas del suave pecho de la joven, la lengua viperina asomando en una amenaza muda. Casi paralizado de miedo y asco, me limité a quedarme allí, en un éxtasis perfecto de horror, sin atreverme a mover una mano o un pie por miedo a que la serpiente atacase. Pero mi terror se convirtió de pronto en un asombro increíble según registraba poco a poco la escena. La joven hablaba con la serpiente… ¡y esta escuchaba como si fuera una persona!
»—Non, non, grand'tante; halte là! —musitaba—. Cela est à moi-il est dévoué!
»La serpiente pareció detenerse, indecisa, molesta, como si no estuviera más que convencida a medias, antes de sacudir la cabeza de un lado a otro, tal y como haría un anciano que apenas creyera el argumento de un joven. Finalmente, silenciosa como una sombra, se deslizó de nuevo por entre la oscuridad de la casa.
»Julie se levantó y me puso las manos sobre los hombros.
»—Márchate ahora, amigo mío —me susurró con fiereza—. Rápido, que viene otra vez. No ha sido fácil convencerla: es vieja y tiene muchas dudas. Oh, tengo miedo, ¡tengo miedo!
»Escondió el rostro en mi brazo, y sentí el latido de su corazón. Sus manos treparon hasta mis mejillas y sus palmas se apoyaron en ellas, frías como el barro del cementerio, mientras ella susurraba:
»—Mírame, mon beau —Tenía los ojos cerrados, los labios ligeramente entreabiertos, y bajo el arco de sus largas pestañas aprecié el brillo de las lágrimas—. Embrasse moi —me ordenó con voz temblorosa—. Bésame y márchate rápido, pero, mon chèr, no te olvides de la pobre estúpida de Julie d’Ayen, que ha depositado toda su confianza en ti. ¡Ven a mí de nuevo mañana!
»Me tambaleaba, como mareado, cuando volví de nuevo al Greenwald, y el camarero me miró con recelo cuando le pedí un sazarac. En ese hotel hay unas reglas muy estrictas en lo que respecta a servir a borrachos. El alcohol me quemó los labios como fuego líquido, y dejé el cóctel en la mesa sin haberlo terminado. Cuando volví a mi habitación y encendí la luz me miré en el espejo, y vi dos pequeñas perlas de sangre fresca y brillante en mis labios.
»—¡Dios mío! —murmuré estúpidamente mientras me limpiaba la sangre—, ¡me ha mordido!
»Todo me parecía tan increíble que, si no hubiera visto la sangre en mi boca, habría pensado que sufría alucinaciones de lunático, o que había tomado un frappé de más en la Absinthe House. Julie era tan pintoresca y parecía tan fuera de su época como una imagen del Directoire, incluso en una ciudad como Nueva Orleans, por la que el tiempo no parece pasar. Su vestido, su atrevimiento casi avergonzado, su —¡no era más que una locura, no podía ser otra cosa!— conversación con aquella serpiente.
»¿Qué es lo que había dicho? No dominaba bien el francés, y en aquellas circunstancias había sido casi imposible prestar atención a sus palabras, pero, si había entendido bien, había declarado: “Es mío; ¡se ha consagrado a mí!” Y había llamado a ese horror que reptaba «grand’tante», ¡tía abuela!
»—Amigo, estás loco de remate —le dije a mi reflejo—. Pero sé qué te curará. Cogerás el primer tren al norte mañana por la mañana, y si alguna vez te pillo en la Vieux Carré otra vez, te…
»Un silbido sibilante, no más alto que el ruido que hace el vapor al escapar de una tetera, me llegó desde cerca del pie. Allí, en la alfombra, preparada para atacar, había una boca de algodón de unos tres pies de largo; su cabeza se agitaba de un lado a otro con fiereza; sus ojos resplandecían a la luz brillante del candelabro. Vi hincharse los músculos de la parte delantera de la criatura y, en una suerte de trance horrorizado, la observé mientras lanzaba la cabeza hacia adelante, deteniendo milagrosamente su ataque a la mitad, y volvía a echarla hacia atrás, volviéndose para mirarme amenazante, primero con un ojo y después con el otro. De alguna forma, me pareció, aquella cosa estaba jugando conmigo, tal como haría un gato con un ratón, amenazando, intimidando, haciéndome saber que dominaba la situación y podía matarme en cualquier momento, pero evitando deliberadamente realizar un ataque mortal.
»De una zancada me hallé sobre la cama, y cuando unos cuantos botones entraron a la carrera para responder a mi frenética llamada telefónica pidiendo ayuda, me encontraron acurrucado contra el cabecero, casi histérico de terror.
»Revolvieron la habitación de todas las formas posibles, dieron la vuelta a las alfombras, buscaron en las sillas y en el sofá, vaciaron los cajones del escritorio, e incluso sacaron las toallas del estante del baño, pero no había ni rastro del mocasín de agua que me tanto me había aterrorizado. Tras una búsqueda de quince minutos, aceptaron medio dólar cada uno y se marcharon sonrientes de la habitación. Supe entonces que sería inútil volver a pedir ayuda, pues escuché a uno susurrarle a otro al salir de mi habitación:
»—No está bien dejar a los yanquis sueltos por N’Orleans; no saben beber.
***
»No cogí ningún tren a la mañana siguiente. Tenía la idea, por muy absurda que pareciese, de que la promesa que me había hecho y la aparición súbita e inexplicable de la serpiente a mis pies estaban relacionadas de alguna forma. Al terminar de comer decidí poner mi teoría a prueba.
»—Bien —dije en voz alta—, supongo que es un buen momento para hacer las maletas. No es cuestión de que se ponga el sol y siga yo por aquí…
»Había acertado. Apenas había terminado de hablar cuando escuché el silbido de advertencia; allí, preparada para atacar, se enroscaba la serpiente ante la puerta. Y no era en modo alguno un fantasma, ni un producto de mi imaginación agitada. Estaba allí, sobre una alfombra que la dirección del hotel había mandado colocar ante la puerta para evitar que fuera la moqueta la que se desgastara con las idas y venidas, y pude ver cómo su peso aplastaba la alfombra. Era una serpiente de carne y escamas y colmillos, y se enroscaba y me amenazaba en mi habitación del duodécimo piso bajo el sol brillante de la tarde.
»Pequeños escalofríos de terror me recorrieron la espalda, y noté cómo el pelo corto de mi nuca se ponía de punta y me rozaba el cuello, pero me controlé. Fingiendo ignorar a aquella asquerosa criatura, me lancé a la cama.
»—Bien —dije en voz alta—, en realidad no hay necesidad de apresurarse. Prometí a Julie visitarla esta noche, y no debo decepcionarla.
»Medio minuto más tarde me incorporé y me apoyé en un codo para echar un vistazo a la puerta. La serpiente ya no estaba.
»—Hay una carta para usted, señor Minton —me dijo el chico de la recepción cuando paré allí para dejar mi llave. La nota estaba escrita en papel gris con recubrimiento plateado, y muy perfumada. La letra era diminuta, forzada y algo deforme, como si su autor no estuviera acostumbrado a escribir, pero pude entenderla:
Adoré
Búscame en el cementerio de Saint Denis al anochecer
À vous de coeur pour l’éternité
Julie
»Me guardé la nota en el bolsillo. Mientras más pensaba acerca del asunto, menos me gustaba. El coqueteo había empezado de forma inocente, y Julie era tan agradable y atractiva como un personaje de cuento de hadas; pero en los cuentos siempre hay un lado oscuro, y este no era una excepción. Aquella escena, la noche anterior, en que pareció discutir con aquella enorme boca de algodón, y la aparición misteriosa de la serpiente en cuanto yo hablaba de romper mi promesa de volver a verla… todo esto me recordaba demasiado a la magia negra. Y ahora ella me llamaba adoré, y afirmaba ser mía para siempre; además, había dispuesto que nuestra cita fuera en un cementerio. Las cosas se habían complicado en exceso.
»Me hallaba en la esquina entre Canal y Baronne Street, y cientos de trabajadores de oficina y compradores tardíos se abrían paso a codazos.
»—Ni en broma iré a verla a un cementerio, ni a ninguna otra parte —murmuré—. Ya he tenido bastante de todo esto…
»El grito agudo de terror de una mujer, seguido del más grave de un hombre, me interrumpieron. En la acera de mármol de Canal Street, con medio millar de personas pasando por su lado, se hallaba enroscada una boca de algodón de unos tres pies de largo. Ahí tenía la prueba. La había visto dos veces en mi habitación del hotel, pero cada una de ellas me hallaba solo. Podría haber sido una forma extraña de hipnosis la que me hacía pensar que la estaba viendo, pero la mujer y el hombre que gritaban, la gente aterrorizada en Canal Street, no podían ser víctimas del mismo hechizo del que yo era preso.
»—Muy bien, iré —casi grité, y de pronto, como si no hubiera sido más que humo, la serpiente desapareció, dejando solo a la mujer casi desmayada y al grupo de curiosos que preguntaban qué le ocurría como prueba de que no había sido víctima de algún extraño delirio.
***
»El viejo cementerio de Saint Denis está tranquilo en el crepúsculo leve y azul, como si durmiera. No tiene tumbas, al menos no las tumbas que conocemos, pues durante los primeros años de la ciudad había estado bajo el nivel del mar, y los cuerpos se habían llevado a distintos nichos colocados en hilera unos sobre otros, como nidos de paloma en muros tan gruesos como los de los castillos medievales. La hierba crece en pasillos entre las hileras de nichos, y el efecto es el de una verdadera ciudad de los muertos, con calles estrechas cerradas por casas muy juntas. Mientras caminaba entre las tumbas, me llegó el repiqueteo de un tranvía en Rampart Street; desde el río se escuchaba el bramido suave, el silbido de un barco de vapor, pero ambos sonidos se oían apagados, como si vinieran de muy lejos. Los baluartes hechos de tumbas de Saint Denis dejan fuera el presente de la misma forma en que mantienen dentro el pasado.
»Recorriendo los pasillos, el césped recién cortado entorpecía mis pasos y me hacía parecer ni más ni menos que un fantasma que regresara al mundo para encantar el antiguo cementerio, pero no pude ver señal alguna de que Julie se hallara en ninguna parte. Recorrí el laberinto y me detuve, finalmente, ante una de las tumbas más pretenciosas.
»—Parece que me ha dejado tirado —murmuré—. Si es así, tengo una buena excusa para…
»—¡Oh, non, mon coeur, no te he de decepcionar! —susurró en mi oído una voz dulce— Mira, aquí estoy.
»Creo que me sobresalté al escuchar su saludo; ella juntó las manos con satisfacción antes de posarlas sobre mis hombros y alzar el rostro en busca de un beso.
»—No seas tonto —me regañó—, ¿no pensarías que tu Julie te habría de engañar?
»Aparté sus manos con tanta gentileza como pude, pues su completa entrega era vergonzosa.
»—¿Dónde estabas? —le pregunté, intentando establecer una conversación neutra— He estado dando vueltas por este cementerio media hora, y apenas llegué a este pasillo hace un minuto, pero no te he visto…
»—Ah, pero yo sí te vi, chéri; te he estado observando mientras hacías tus solemnes rondas, como un vigilante de la noche. Ohé, ¡me ha costado esperar hasta la puesta de sol para saludarte, mon petit!
»Rió de nuevo, y su risa era suave, musical, como el sonido del agua fresca que cae desde una jarra de plata.
»—¿Cómo has podido verme? —le pregunté— ¿Dónde has estado todo este tiempo?
»—Aquí, por supuesto —respondió con inocencia, una mano apoyada en la losa de piedra gris que sellaba la tumba.
»Sacudí la cabeza con asombro. La tumba, como todas las que había en el profundo hueco del muro, estaba hecha de cemento decorado con pequeñas conchas incrustadas, y sus bordes eran rectos y sobrios, sin rastro de hiedra en ellos. Ni siquiera un gorrión podría haber encontrado cobijo allí, y sin embargo…
»Julie se puso de puntillas y estiró los brazos a derecha e izquierda mientras me observaba con sus ojos entrecerrados y sonrientes.
»—Je suis engourdie, estoy rígida de tanto dormir —me dijo, ocultando un bostezo—. Pero ahora que estás aquí, mon cher, me encuentro tan despierta como un gatito que se levanta al oír el correteo del ratón. Vamos, paseemos por este jardín mío —Se aferró a mi brazo y echó a andar por el camino de césped rodeado de tumbas.
»Pequeños escalofríos, causados por algo distinto al frío, me atravesaban las mejillas y el cuello, justo bajo las orejas. Tenía que haber una explicación… la serpiente, su aseveración de que había estado observándome mientras yo la buscaba por el cementerio desde una tumba donde ni siquiera un escarabajo podría haberse ocultado, su afirmación de que estaba rígida de tanto dormir, su referencia de ahora a este cementerio medio olvidado como su jardín…
»—Escucha, quisiera saber… —empecé, pero ella posó una mano sobre mis labios.
»—No quieras saber demasiado pronto, mon coeur —me pidió—. Mírame, ¿no estoy realmente élégante? —Dio un paso atrás, se recogió las faldas y me dedicó una reverencia.
»No podia negar que era hermosa. Llevaba el cabello, de finos rizos, peinado en un moño alto, atado con una cinta de tela de un violeta brillante que sujetaba el peinado como si fuera una diadema engalanada con un hermoso penacho. Adornaban sus orejas dos hermosos camafeos idénticos, bordeados de oro y perlas cultivadas, casi tan grandes como dólares de plata; un colgante antiguo de oro opaco colgaba de su garganta: su medallón era una copia de los camafeos de los pendientes. Llevaba en el brazo izquierdo, justo por encima del codo, un brazalete de oro mate con un cuarto relieve igual a los anteriores. Su vestido era de pura muselina blanca, de escote bajo por delante y por detrás, con pequeñas mangas abullonadas en los hombros; tenía un corpiño ajustado que se ensanchaba rápidamente desde una cintura alta. Sobre él llevaba una bufanda fina de seda violeta que le rodeaba el cuello y caía a cada lado por delante como la estola de un sacerdote. Sus sandalias estaban hechas de cuero dorado; eran de tacón bajo, como los zapatos de una bailarina de ballet, y estaban adornadas con lazos color violeta. Sus hermosas y pálidas manos se hallaban libres de anillos, pero llevaba una pequeña joya, igual a las otras, en el dedo índice del pie derecho.
»Sentí que el corazón y la respiración se me aceleraban al mirarla, pero:
»—Parece que vayas a una fiesta de disfraces —le dije.
»Sus ojos se llenaron de sorpresa y dolor.
»—¿Un baile de disfraces? —repitió— Pero esto es lo mejor que tengo, lo mejor, y lo llevo esta noche para ti, mon adoré. ¿No te gusta? ¿Acaso no me quieres, Édouard?
»—No —dije sencillamente—. No te quiero. Es mejor que lo dejemos claro desde el principio, Julie. No te quiero y no te he querido nunca. Ha sido un coqueteo agradable, nada más. Me voy a casa mañana, y…
»—Pero, ¿volverás? ¿Volverás, verdad? —me pidió— No puedes hablar en serio cuando dices que no me quieres, Édouard. Dime que ha sido una broma…
»Un silbido de advertencia me llegó desde la hierba, junto a mi pie, pero estaba demasiado furioso como para sentir miedo.
»—Vamos, suelta a tu serpiente del demonio y azúzala contra mí —la provoqué—. Deja que me muerda. Estaré muerto antes de…
»La serpiente era rápida, pero Julie lo fue aún más. En la fracción de segundo que la criatura tardó en lanzarse contra mí, ella cruzó de un salto el pasillo cubierto de hierba y me empujó hacia atrás. Fue un golpe tan violento que caí contra una tumba, me golpeé la cabeza contra un pequeño saliente de piedra y caí de rodillas. Mientras luchaba por incorporarme en la hierba resbaladiza vi cómo aquella cabeza en forma de cuña se estrellaba contra el tobillo desnudo de la joven, y escuché a Julie jadear a causa del dolor. La serpiente retrocedió y volvió la cabeza hacia mí, pero Julie cayó de rodillas y extendió sus brazos de forma protectora a mi alrededor.
»—Non, non, grand’tante! —gritó—, ¡este no! Déjame… —Su voz se quebró en un pequeño jadeo, y con un amago de nausea cayó sin fuerzas a la hierba.
»Yo traté de levantarme, pero mi pie resbaló en la hierba y caí de nuevo contra la tumba, golpeándome la frente contra sus muros de cemento. Vi a Julie tendida, encogida, un pequeño bulto blanco recortado contra la negrura del césped, y, entre sombras, pero claramente visible, a una anciana y arrugada mujer negra con la cabeza envuelta en un turbante y vestida con un delantal de batista agacharse sobre ella, apoyar la cabeza de la joven contra su pecho y acunarla atrás y adelante de forma grotesca a la par que canturreaba una melodía triste y sin palabras. ¿De dónde había salido?, me pregunté perezosamente. ¿Dónde había ido a parar la serpiente? ¿Por qué temblaba y se apagaba la luz de la luna como una lámpara vieja? De nuevo traté de levantarme, pero volví a caer en la hierba ante la tumba y todo se volvió negro.
»La luz color lavanda de la madrugada se extendía por los muros de tumbas del cementerio cuando me desperté. Durante un rato me mantuve tendido, quieto, preguntándome medio dormido cómo había llegado hasta allí. Entonces, cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso por entre las sombras que se deshacían, lo recordé. ¡Julie! La serpiente le había mordido cuando se lanzó sobre mí. No estaba allí; la anciana negra (¿de dónde había salido?) tampoco, y me encontraba completamente solo en el cementerio.
»Agarrotado por haber estado tendido en el suelo, me levanté con dificultad, aferrándome a los adornos florales de la tumba. Cuando mis ojos llegaron al nivel de la lápida que sellaba la cripta, me quedé sin aliento. Como las demás, la cripta no parecía más que un viejo horno encajado en un muro de ladrillo cubierto de yeso descascarillado. La piedra que lo sellaba había sido blanca alguna vez, pero los años la habían teñido de un gris sucio, y el tiempo había borrado prácticamente todo el epitafio. Y, sin embargo, podía leer la inscripción casi invisible, grabada en letras pintorescas, pasadas de moda, y la desconfianza dio paso a la incredulidad, reemplazada a su vez por el terror al leer:
Ici repose malheureusement
Julie Amelie Marie d'Ayen
Nationale de Paris France
Née le 29 Aout 1788
Décédée a la N O le 2 Juillet 1807
»¡Julie! ¡La pequeña Julie, a la que había tenido en mis brazos, cuya boca había bebido besos ansiosos de la mía, era un cadáver! ¡Muerta y enterrada desde hacía más de un siglo!
***
El silencio se alargó. Ned contemplaba el vacío frente a él; sus ojos no alcanzaban a ver nada, pero su mente se hallaba en aquella escena del viejo cementerio de Saint Denis. De Grandin daba pequeños tirones a las puntas de su bigote, hasta el punto que pensé que se lo arrancaría de raíz. A mí no se me ocurría nada que pudiera hacer desaparecer la tensión, hasta que:
—Está claro que el nombre grabado en la lápida no era más que una coincidencia —aventuré—. Lo más probable es que la joven se presentara deliberadamente de esa manera para asustarle…
—Y supongo que la serpiente que amenazó a nuestro joven amigo también era una conjetura, ¿no es así? —me interrumpió De Grandin.
—No, no, pero podría tratarse de un truco. Ned vio a una anciana negra en el cementerio, y esos viejos de piel oscura del sur tienen poderes extraños…
—Que me aspen si no ha dado en el clavo esta vez, amigo —El diminuto francés asintió—, aunque no se dé usted cuenta de lo acertado de su diagnóstico —Y añadió, dirigiéndose a Ned:— ¿Ha vuelto a ver esta serpiente desde que regresó al norte?
—Sí —respondió Ned—, la he visto. Estaba demasiado asombrado como para hablar cuando leí el epitafio, y volví como pude al hotel, aturdido, e hice las maletas en silencio. Es probable que por eso no hubiera más visitas estando allí. No lo sé. Sé que no ocurrió nada más, y que cuando hubieron pasado unos meses sin que nada más que mis memorias me recordara lo que allí había ocurrido, empecé a pensar que había sufrido algún tipo de alucinación. Nella y yo nos dedicamos a preparar la boda, pero hace tres semanas el cartero me trajo esto…
Metió la mano en el bolsillo interior y sacó un sobre. Estaba hecho de un papel suave y gris, con bordes de plata, y la dirección se hallaba escrita en una letra diminuta, casi ilegible:
Sr. Édouard Minton,
30 Rue Carteret 30,
Harrisonville, N. J.
—Vaya —comentó De Grandan mientras la examinaba—. Está escrita à la française. Y la carta, ¿podría leerla?
—Por supuesto —respondió Ned—. Le agradecería que lo hiciera.
Por encima del hombro de De Grandin descifré la misiva, garabateada apresuradamente:
Adoré
Recuerda tu promesa y el beso de sangre que la selló. Pronto llamaré, y tú habrás de venir.
Pour le temps et pour l’éternité, Julie.
—¿Reconoce usted la letra? —preguntó De Grandin— ¿Es acaso…?
—Desde luego —respondió Ned con amargura—, claro que la reconozco: es la misma de aquella otra nota.
—¿Y entonces?
El joven esbozó una sonrisa sombría.
—La arrugué hasta convertirla en una pelota y la tiré al suelo y la pisoteé. Juré que moriría antes de encontrarme otra vez con ella, y… —Se detuvo, y se llevó las manos temblorosas al rostro.
—¿Esa misteriosa serpiente apareció de nuevo, imagino? —completó De Grandin.
—Pero no es más que una serpiente fantasma —protesté—. Como mucho, no será más que una terrorífica ilusión…
—¿Eso cree? —me interrumpió Ned— ¿Recuerda a Rowdy, mi Airedale Terrier?
Asentí.
—Estaba en la habitación cuando abrí esta carta, y cuando la boca de algodón apareció en el suelo se lanzó contra ella. No sé si me habría atacado, pero sí que atacó al perro; lo cogió por el cuello. Se retorció y luchó, y esa cosa se aferró a él con las fauces hasta que encontré un atizador e hice ademán de golpearla; entonces, antes de que pudiera alcanzarla, desapareció.
»No ocurrió lo mismo con su veneno. El pobre Rowdy estaba muerto antes de que pudiera sacarlo de la casa, pero le llevé su cadáver al doctor Kirchoff, el veterinario, y le dije que Rowdy había muerto de pronto y quería que le hiciera una autopsia. Se metió en su sala de operaciones y permaneció allí dentro una media hora. Cuando volvió al despacho estaba limpiando las gafas, y tenía la mayor expresión de asombro que he visto jamás en un rostro humano.
»—¿Dijo que su perro murió de pronto… en su casa? —preguntó.
»—Sí —le dije—; cayó patas arriba y murió.
»—Bien, Dios mío, eso es lo más increíble que he oído nunca —me respondió—. No puedo creerlo. Ese perro ha muerto de una mordedura de serpiente; una cabeza de cobre, diría yo, y las marcas de los colmillos se ven perfectamente en su cuello.
—Pero pensé que había dicho que se trataba de un mocasín de agua —protesté—. Ahora el doctor Kirchoff dice que era una cabeza de cobre…
—Ah hah! —De Grandin se rió de forma desagradable de alguna idea que se le había ocurrido— ¿Nadie le ha dicho que la cabeza de cobre y la boca de algodón son parientes cercanas, amigo? ¿No ha oído que algunos herpetólogos afirman que la boca de algodón no es más que una variedad oscura de la cabeza de cobre? —No esperó a mi respuesta; se volvió hacia Ned— Entiendo su caballerosidad, monsieur. No teme por su vida, puesto que después de todo puede comprarla a un alto precio, pero la muerte de su perrito ha dado una nueva luz a todo este asunto. Si esta serpiente, nunca lo bastante anatematizada, que viene y va como el boîte à surprise, ¿cómo lo llaman?, ¿el muñeco en caja de la sorpresa? Si esta serpiente es lo bastante fantasmal como para aparecer en el momento y lugar que quiere, pero a un tiempo lo bastante real como para producir veneno suficiente para matar a un terrier fuerte y saludable, teme usted por mademoiselle Nella, ¿n’est-ce-pas?
—Eso es, usted…
—Y tiene usted motivos para ser cauto, amigo mío. Nos enfrentamos a algo muy serio.
—¿Qué me recomienda?
El francés retorció la punta afilada de su bigote entre el pulgar y el dedo índice, pensativo.
—De momento, nada —dijo al fin—. Deje que examine la situación; deje que la estudie desde todos los ángulos posibles. Lo que le diga ahora probablemente esté mal. Pongamos que nos encontramos de nuevo en una semana. Para entonces lo más probable es que tenga todos los datos que necesito.
—Y mientras tanto…
—Siga rehuyendo a mademoiselle Nella. Quizá podría inventar algún negocio que le exija dejar la ciudad hasta que tenga noticias mías. No hay necesidad de poner su vida en peligro por ahora.
***
—Si no fuera por el testimonio de Kirchoff, diría que Ned Minton se ha vuelto loco de remate —declaré nada más se hubo cerrado la puerta tras nuestros visitantes—. Todo esto es una locura, como el sueño de un fumador de opio… Ese encuentro con la joven en Nueva Orleans, la serpiente que aparece y desaparece, la cita en el cementerio… Es demasiado absurdo. Pero conozco bien a Krichoff. Tiene la misma imaginación que la suela de un zapato, pero compensa esa falta de imaginación con su eficiencia. Si dice que el perro de Minton murió de un mordisco de serpiente, de eso murió, aunque todo este asunto es tan poco realista…
—Desde luego —reconoció De Grandin—, pero, ¿qué es la fantasía sino la aparición de imágenes mentales sin más, separadas de sus relaciones corrientes? Las “relaciones corrientes” de las imágenes son aquellas a las que estamos acostumbrados, las que dan forma a nuestra experiencia. Mientras más amplia sea esa experiencia, más comunes veremos las relaciones extraordinarias. Por ejemplo, piense en su propia experiencia: se sienta en un auditorio a oscuras y ve cómo un tren se le acerca a toda velocidad. Bien, no es en absoluto habitual que una locomotora entre rápidamente en un teatro lleno de gente, más bien al contrario; pero usted se mantiene en su asiento, no se mueve, no se asusta. No es más que una imagen en movimiento, y eso puede entenderlo. Pero, si fuera usted un salvaje de Nueva Guinea, se levantaría y echaría a correr, aterrado, huyendo de ese monstruo de hierro que echa humo y que chilla, que le persigue. Tiens, es cuestión de experiencia, ya ve. Para usted es algo que ocurre todos los días, para el salvaje es algo aterrador.
»O está usted quizás en el hospital. Coloca a un paciente entre usted y el tubo de Crookes para hacerle una radiografía, enciende la corriente, le observa a través del fluoroscopio y, pouf!, su carne desaparece y salen a relucir los huesos. Hace trescientos años habría aullado usted como un perro apedreado al verlo, y habría rezado porque le libraran de la brujería que produce esa imagen. Hoy en día maldice y jura como veinte piratas borrachos si el encargado tarda más de treinta segundos en preparar el aparato. Estos son ejemplos «científicos», y entiende usted la fórmula que en ellos subyace, así que le parecen naturales. Pero cuando se menciona aquello que usted llama “lo oculto” y usted se burla, solo demuestra su oposición a aquello que no puede entender. Lo creíble es aquello a lo que estamos acostumbrados; lo fantástico y lo increíble es lo que no podemos explicar en términos de experiencias previas. Voilà, c'est très simple, n'est-ce-pas?
—¿Me está diciendo que entiende todo esto?
—Por supuesto que no: soy inteligente, desde luego, pero no tanto. No, amigo mío, estoy tan perdido como usted, pero yo no me niego a dar crédito a lo que nuestro joven amigo nos ha contado. Creo que todo lo que ha dicho ocurrió exactamente como lo ha contado. No lo entiendo, pero lo creo. Y de acuerdo con eso he de examinar, he de cribar, he de estudiar este caso. Lo vemos ahora como un grupo de acontecimientos sin relación, irrelevantes, pero hay algo en ellos que nos dará la clave para encontrar la armonía en esta discordia, para recoger estos hilos individuales, enredados entre ellos, y darles un orden. Tengo que buscar esa clave.
—¿Dónde?
—En Nueva Orleans, por supuesto. Esta noche prepararé mi portmanteaux, mañana iré a la estación. Por ahora —Ahogó un tremendo bostezo—, por ahora haré lo que todo hombre sabio hace tan a menudo como puede. Tomaré un trago.
***
Siete tardes después nos reencontramos en mi despacho De Grandin, Ned y yo, y por el brillo en los ojos del diminuto francés supe que su búsqueda había dado resultados.
—Amigos —nos dijo con solemnidad—, soy una persona inteligente, y afortunada también. La mañana después de mi llegada a Nueva Orleans me tomé tres Ramos Fizz y fui a visitar City Park junto al viejo roble de los duelistas, y deseé entonces con todas mis fuerzas haberme tomado cuatro. Y mientras me sentaba, sumido en mis pensamientos y lamentando no haber tomado esa cuarta bebida, escuchen, pasó alguien a quien reconocí. Era mi antiguo compañero de colegio, Paul Dubois, ahora un pastor dedicado a las sagradas órdenes que trabaja en la catedral de Saint Louis.
»Me llevó a sus habitaciones, ese buen hombre piadoso, y me dio de comer. Era viernes y día de ayuno, así que ayunamos. Mon Dieu, ¡que si ayunamos! Con gumbo criollo y ostras à la Rockefeller, y palometa asada y pequeñas gambas fritas en aceite de oliva, y ensalada de achicoria y siete tipos distintos de queso y de vino. Cuando estuvimos tan llenos de ayunar que no podíamos comer más, mi viejo amigo me llevó ante otro sacerdote, un nativo de Nueva Orleans cuyo conocimiento de las tradiciones locales solo se veía superado por su maravillosa capacidad para apreciar un buen champán. Morbleu, ¡cómo le admiro! Y ahora, escuchen con atención, caballeros. Lo que me contó aclara muchos misterios:
»Vivió una vez en Nueva Orleans una familia rica, los d’Ayen. Poseían oro y tierras en abundancia, mil esclavos o más, y una hija rubia llamada Julie. Cuando este país compró el territorio de Louisiana a Napoleón y vuestro ejército marchó a ocupar los fuertes, la joven se enamoró de un oficial, el teniente Philip Merriwell. Tenez, el amor de los militares no era distinto entonces de lo que es ahora, al parecer. Este joven y alegre teniente, caballeros, llegó, coqueteó, conquistó, se marchó, y la pequeña Julie lloró y suspiró y finalmente murió con el corazón hecho pedazos. Durante su enfermedad, causada por el amor, estuvo siempre acompañada de una esclava, una vieja mulata conocida por casi todos como Maman Dragonne, pero a quien Julie llamaba sencillamente grand’tante, tía abuela. Fue ella quien dio el pecho a la pequeña Julie, y durante toda su vida la cuidó y se hizo cargo de ella. Con su joven mamselle era todo amabilidad y gentileza, pero con los demás era una mujer terrible, pues era una dama conjon, practicante de la obeah, magia negra del Congo, y reinaba entre los negros gracias al terror que les inspiraba, mientras que los blancos la trataban con respeto y, era un secreto a voces, solicitaban sus servicios en más de una ocasión. Vendía protección a los duelistas, y aquel que llevaba su amuleto triunfaría en el campo del honor; preparaba pócimas de amor que cautivaban el corazón de las jóvenes más caprichosas y volubles y de las esposas más fieles, según la ocasión requiriese; y con tan solo mirar fijamente a alguien podía hacerle enfermar y morir, y, entramos aquí en nuestro terreno, decían también que podía convertirse en serpiente a voluntad.
»Muy bien. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando el desamor acabó con la pobre Julie, fue la vieja Maman Dragonne, la grand’tante de la joven blanca, quien aguardó junto a su cama. Se dice que se acercó a su féretro y maldijo al caprichoso amante: juró que volvería y que moriría junto al cuerpo de la joven a la que había abandonado. También pronunció una profecía. Julie tendría un sinnúmero de amantes, pero su cuerpo permanecería incorrupto y su espíritu no conocería el descanso hasta que encontrara a uno capaz de mantener su promesa de volver a ella con palabras de amor en los labios. Aquellos que no lo hicieran morirían entre terribles sufrimientos, pero quien fuese fiel a su juramento le llevaría paz y descanso. Fue esto lo que auguró junto al féretro de su señora un instante antes de que lo sellaran en su tumba del viejo cementerio de Saint Denis. Después, desapareció.
—¿Quiere decir que huyó? —pregunté.
—Quiero decir que desapareció, se desvaneció, se evaporó, se la tragó la tierra. No la volvieron a ver, ni siquiera aquellos que se hallaban junto a ella cuando pronunció su profecía.
—Pero…
—Nada de peros, amigo mío, si no le importa. Años después, cuando los británicos entraron en Nueva Orleans, el teniente Merriwell volvió con el general Andrew Jackson. Sobrevivió a la batalla como si se hallara protegido por un amuleto, aun con todos sus compañeros cayendo de los caballos y recibiendo disparos mortales. Después, cuando todo terminó, se dirigió al gran banquete preparado para los vencedores. En el instante de mayor alborozo, abandonó de pronto la celebración. A la mañana siguiente le encontraron tendido en el césped ante la tumba de Julie d’Ayen. Estaba muerto. Fue una mordedura de serpiente lo que lo mató.
»Pasaron los años y se multiplicaron los rumores sobre la ciudad, rumores sobre una hermosa y extraña belle dame sans merci, una Circe moderna que llevaba a los jóvenes galanes a su perdición. De vez en cuando algún alegre muchacho de Nueva Orleans presumiría de una nueva conquista. Paseando de madrugada por Royal Street, alguien dejaría caer una flor sobre él al pasar bajo un balcón. Conocería a una hermosa joven vestida a la manera del Antiguo Imperio, y le sorprendería la facilidad con la que le seguía el juego; después, en los árboles de Chartres Street, aparecería su esquela. Habría muerto, e invariablemente sería una mordedura de serpiente la causa. Parbleu, ¡debería haber un dicho que afirme que aquel que murió misteriosamente debió de encontrarse a la Dama de la Luna al pasar por Royal Street!
Hizo una pausa y vertió un poco de brandy en el café.
—¿Lo ven ahora? —preguntó.
—¡No, maldita sea! —respondí— No veo ninguna conexión entre…
—¿La noche y el amanecer, tal vez? —preguntó sarcásticamente— Si dos y dos son cuatro, amigo, y ni siquiera usted puede negarme eso, esto que le he contado explica perfectamente el problema de este joven. La muchacha a la que conoció era sin duda Julie, la pobre Julie d’Ayen, en cuya tumba está grabado: «Ici repose malheureusement», aquí descansa la infeliz. La misteriosa serpiente que amenaza al joven monsieur Minton no es otra que la anciana Maman Dragonne, grand’tante, como la llamaba Julie.
—Pero Ned ya ha incumplido su promesa —protesté—. ¿Por qué no le mordió la mujer serpiente en el hotel, o…?
—¿Recuerda lo que dijo Julie la primera vez que apareció la serpiente? —me interrumpió— “¡Este no, grand’tante!” Y, de nuevo, en el viejo cementerio, cuando la serpiente le atacó de verdad, la joven se arrojó ante él para recibir el golpe. No podía herirla permanentemente: los muertos están a salvo de las heridas terrenas, pero la conmoción hizo que se desmayara; al parecer, monsieur —Le dedicó a Ned un gesto con la cabeza—, es usted más afortunado que muchos otros. Varias veces ha estado al borde de la muerte, y todas ellas ha salido ileso. Le están dando la oportunidad de mantener su promesa, algo que ningún otro de los amantes infieles de Julie ha tenido nunca. Parece ser, monsieur, que la joven difunta le ama de verdad.
—Es terrible —murmuré.
—Usted mismo lo ha dicho, doctor Trowbridge —me apoyó Ned—. Estoy en su punto de mira, desde luego.
—Mais non —le contradijo De Grandin—. Escapar es muy sencillo, amigo mío.
—¿Cómo, si puede saberse?
—Mantenga su promesa: vuelva con ella.
—¡Dios mío, no puedo hacerlo! ¿Acercarme de nuevo a un cadáver, tomarla entre mis brazos… besarla?
—Certainement, ¿por qué no?
—¿Por qué? ¡Está muerta!
—¿Acaso no es hermosa?
—Lo es, y atractiva, como una canción de sirena. Creo que es la mujer más exquisita que he visto jamás, pero… —Se levantó y recorrió tambaleándose la sala— Si no fuese por Nella —dijo lentamente—, quizá no me sería tan difícil seguir su consejo. Julie es dulce y hermosa, y tosca y afectuosa como un niño; amable, también: se vio en la forma en que se interpuso entre mí y esa monstruosa serpiente, pero… ¡Oh, es imposible!
—Entonces habremos de hacerlo posible, caballero. Por la seguridad de los vivos, por la de mademoiselle Nella, y por el descanso de los muertos, debe usted mantener el juramento hecho a la joven Julie d’Ayen. Debe volver a Nueva Orleans y acudir a su cita.
***
Los muertos de Saint Denis yacían en un sueño profundo bajo los pálidos rayos plateados de la luna decreciente. Las tumbas parecían alegres hornos adornados de flores apenas marchitas, pues dos días antes había sido el Día de Todos los Santos, y no hay tumba en Nueva Orleans lo bastante humilde, no hay muerto lo bastante olvidado como para que unas manos piadosas no dejen flores en su honor en tal festival de recuerdos.
De Grandin había estado ocupado toda la tarde, haciendo misteriosos viajes al antiguo barrio negro acompañado de un patriarca de ascendencia india y negra que afirmaba poder guiarle hasta el practicante de vudú más renombrado de la ciudad; volviendo al hotel tan solo para salir a toda prisa de nuevo y consultar a su amigo en la catedral; regresando para observar, pensativo, el panorama cambiante de Canal Street mientras Ned, nervioso como un caballo antes de la carrera, recorría la habitación encendiendo cigarrillo tras cigarrillo y bebiendo frappés de absenta y cócteles sazarac amargos, cargados, hasta que pensé que caería, intoxicado por el alcohol. Al atardecer tenía yo ya la inquietante sensación que asalta a los cuerdos cuando se hallan rodeados de locos. Me hallaba preparado para gritar ante cualquier sonido inesperado, o de volverme y echar a correr en cuanto atisbara una sombra extraña.
—Amigo —ordenó De Grandin cuando llegamos al pasillo de césped rodeado de tumbas, allá donde Ned nos había dicho que se hallaban las criptas de los d’Ayen—, le sugiero que se beba esto —Sacó un diminuto frasco de cristal rojo de un bolsillo interior, y lo destapó. Un olor fuerte y algo acre me golpeó, dulce y especiado; me recordaba vagamente al aroma de las hierbas aromáticas que encuentra uno en las vendas de una momia.
—Gracias, pero ya he bebido bastante —respondió Ned en tono cortante.
—¿Cree que no lo sé, mon vieux? —le dijo el diminuto francés con una sonrisa— Por eso he traído esto. Le ayudará a mantenerse firme. Esta vez tendrá que disponer de todas sus facultades, créame.
Ned se llevó la botella a los labios, vació su contenido, dejó escapar un hipo y se abrazó a sí mismo.
—Esto sí que es un trago —alabó—. Lástima que no me dejara tomarlo antes, caballero. Creo que ahora puedo enfrentarme a todo esto.
—Estoy seguro de ello —respondió con confianza el francés—. Camine despacio hasta el lugar en que vio a Julie la última vez, si no le importa. Le esperaremos aquí; así podrá llamarnos si nos necesita.
El pasillo entre nichos se hallaba vacío cuando Ned echó a andar. El césped estaba recién cortado, preparado para el día de visita, y era, como el de una pista de tenis bien cuidada, corto y suave. Ni siquiera un ratón de campo podría haber recorrido aquel camino sin que nosotros lo viéramos, pensé, sin darle mucha importancia, cuando Ned se alejaba de nosotros, moviéndose más como un hombre camino del patíbulo que como uno que acude a una cita con su amada… y, de pronto, el joven no estaba solo. Había alguien con él, una muchacha que llevaba un ajustado vestido de blanquísima muselina, de un corte encantadoramente similar a la moda del Primer Imperio, sujeto justo bajo el pecho con una cinta azul pálido. Una guirnalda de gardenias apagadas adornaba su cabello, de un rubio brillante; sus delgados brazos parecían completamente blancos bajo la luz de la luna. Al ver cómo se acercaba a Ned, me vino a la mente un verso de Sir John Suckling:
«Sus pies… como diminutos ratones que asomaban y se escondían».
—Édouard, chêri! O, coeur de mon coeur, c’est véritablement toi? ¿Has venido voluntariamente, sin que nadie te lo pida, petit amant?
—Aquí estoy —respondió Ned, manteniendo la calma—, pero solo… —Se detuvo e inspiró de pronto, con dificultad, como si una mano apretara su garganta.
—Chèri —murmuró la joven con voz temblorosa—, eres frío conmigo; ¿acaso no me amas, entonces, no estás aquí porque tu corazón escuchó la llamada del mío? ¡Oh, amor amado de mi corazón, si supieras cuánto llevo esperándote! Ha sido tan triste, mon Èdouard, tendida sola en mi estrecha cama mientras las lluvias del invierno y el sol del verano se sucedían, esperando escuchar tus pasos. Podría haber marchado a buscar placer durante aquellas noches plateadas de luna, podría haber buscado otros amantes, pero no lo hice. Tienes mi liberación en tus manos, y si no la recibo de ti la perderé para siempre. ¿Acaso no quieres liberarme, Èdouard? ¡Dímelo si es así!
Una expresión extraña se dibujó en el rostro del joven. Parecía verla por primera vez, y se hallaba hechizado por su belleza y por la encantadora dulzura de su voz.
—¡Julie! —musitó en voz baja— ¡Mi pobre, paciente, leal Julie!
Cruzó la distancia que los separaba de un solo salto, y se puso de rodillas ante ella, besando sus manos, el dobladillo de su vestido, sus pies calzados en sandalias, y murmurando palabras rotas, casi incoherentes, de amor.
Las manos de ella se posaron en su cabeza, como si le bendijeran; bajaron después hasta ofrecer las palmas a sus labios, y, por último, enlazaron los dedos bajo su barbilla y levantaron la cabeza del joven Ned.
—No hagas esto, amor, ¿acaso eres un creyente y yo una santa ante la que debas arrodillarte? —le preguntó con dulzura— Mírame; mis labios tienen hambre de tus labios, y no has de malgastar tus besos en mis manos y en mi ropa. Apresúrate, amor mío, pues no tenemos mucho tiempo, y he de conocer los besos de la redención…
Se aferraron uno al otro bajo la luz de la luna, la figura esbelta y blanca de ella fundiéndose con el cuerpo oscuro de él, perdiéndose el uno en el otro mientras las manos de Julie acariciaban las mejillas de Ned y acercaban su cara a los labios hambrientos y rojos de la joven.
De Grandin recitaba algo en un murmullo monótono:
—…dale, Señor, el eterno reposo… brille para ella la luz perpetua… de las puertas del Infierno protege su alma… Kyrie eleison…
—¡Julie! —escuchamos el grito desesperado de Ned, y:
—Ha, ¡aquí está, ya ha empezado; ya termina! —murmuró alegremente De Grandin.
La joven se había dejado caer en la hierba como víctima de un desmayo; un brazo había abandonado, sin fuerzas, los hombros de Ned, pero el otro aún rodeaba su cuello cuando echamos a correr hacia ellos.
—Adieu, mon amoureux; adieu pour ce monde, adieu pour l’autre; adieu pour l’éternité! —la escuchamos sollozar. Cuando llegamos hasta él, Ned se hallaba de rodillas, sus brazos vacíos, ante la tumba. De Julie no había rastro alguno.
—Ayúdele usted si no le importa, amigo mío —me pidió De Grandin, indicándome con un gesto que aferrara el codo de Ned—. Llévele a la puerta. Yo les seguiré enseguida, pero antes tengo algo que hacer.
Mientras llevaba a Ned, que se tambaleaba como un borracho, a la salida del cementerio, escuché un sonido de metal contra metal en la tumba detrás de nosotros.
***
—¿Qué se detuvo a hacer? —pregunté mientras nos preparábamos para ir a la cama en el hotel.
De Grandin me dedicó una sonrisa rápida, contagiosa, y se atusó las puntas del bigote, como un gato satisfecho que se limpiara los bigotes tras terminar un bol de leche.
—Tuve que hacer unos cambios en el epitafio. ¿Recuerda que decía “Ici repose malheureusement, aquí yace la infeliz, Julie d’Ayen”? Ya no es así. Borré el malheureusement. Gracias a la valentía de monsieur Édouard y a mi inteligencia, la profecía de la anciana se cumplió esta noche, y la pobre Julie ya ha encontrado descanso. Mañana por la mañana celebrarán la primera de una serie de misas que he acordado con la catedral.
—¿Qué es lo que dio a beber a Ned justo antes de que nos dejara atrás? —pregunté con curiosidad— Olía como…
—Le bon Dieu y el Diablo lo sabrán, porque yo no —respondió con una sonrisa—. Era una poción vudú de amor. Me di cuenta de que el hecho de que llevara muerta más de un siglo había afectado tanto a nuestro amigo que le impedía mostrarse cariñoso con la pobre Julie, así que fui al barrio negro por la tarde y pedí que me prepararan un filtro. Eh bien, la anciana negra que lo preparó me aseguró que podía inspirar amor incluso por un cocodrilo siempre que quien lo tomara lo mirara fijamente nada más beber la primera gota de poción, y me cobró por ella veinte dólares. Pero creo que ha sido una buena inversión. ¿No funcionó de maravilla?
—¿Así que Julie se ha ido? La vuelta de Ned la liberó de su hechizo…
—No del todo —me corrigió—. Su cuerpo no es ahora más que un puñado de polvo, su espíritu ya no se halla en la tierra, y el demonio familiar que fue en vida Maman Dragonne se ha marchado con ella. No volverá a convertirse en serpiente para acabar con la vida de aquellos infieles que se atrevan a besar a su joven señorita para incumplir después sus juramentos, pero… non, amigo mío, Julie no se ha ido del todo, en mi opinión. En unos años, cuando Ned y Nella lleven tiempo unidos en la felicidad del matrimonio, habrá instantes en que el rostro de Julie y la voz de Julie y el tacto de las pequeñas manos de Julie se apoderen de sus recuerdos. Siempre habrá un pequeño lugar en el corazón de Ned que no pertenecerá a Nella Minton, porque será siempre de Julie. Sí, creo que así será.
Despacio, deliberadamente, casi como en un ritual, se sirvió un vaso de vino y lo levantó.
—Por ti, pequeña —dijo suavemente, dirigiendo la vista a través de la ciudad dormida hacia el viejo cementerio de Saint Denis—. Te marchas de la tierra con un beso en los labios; duerme tranquila en el Paraíso hasta que otro beso te despierte.
FIN
NOTA IMPORTANTE: Pledged to the Dead (La promesa de los muertos), por Seabury Quinn, se publicó en la revista pulp Weird Tales en octubre de 1937 || Derechos de traducción: Irene García Cabello (©). Disponible en papel: Maestros del Pulp 1
