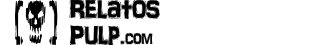

Nuestros títulos en las tiendas de Amazon
AMAZON ESPAÑA (€) | AMAZON USA ($)
Clásicos
Las botas de los Médicis. Pearl Norton Swet
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Relatos
- Categoría: Clásicos
- Publicado: Viernes, 07 Agosto 2015 12:27
- Escrito por Irene A. Míguez Valero
Las botas de los Médicis: «The Medici Boots» (Pearl Norton Swet. Weird Tales August-September 1936). Relato clásico traducido por Irene A. Míguez Valero
A continuación os presentamos el relato clásico Las botas de los Médicis «The Medici Boots». Este relato es obra de la autora Pearl Norton Swet, y fue publicado por primera vez en la revista Weird Tales (Agosto - Septiembre, 1936). Pearl Norton Swet fue una de las muchas escritoras que trabajaron para dicha revista, contribuyendo con algunos de los mejores títulos de horror que se publicaron en los años treinta: Tiger's Eye (1930); The Man Who Never Came Back (1932); The Medici Boots (1936). A pesar de todo, se sabe muy poco de la escritora. Tal y como sucede con muchos de los relatos clásicos de autores menos conocidos, Las botas de los Médicis permanecía inédito en castellano hasta la fecha, cuando Irene A. Miguez Valero lo tradujo para todos nosotros con motivo de la edición Amanecer Pulp 2015. Especial Portal Oscuro.
LAS BOTAS DE LOS MÉDICIS
Las botas adornadas con amatistas habían sido usadas por una malvada libertina en la Florencia del Medioevo… Pero, ¿qué maléfico poder permanecería vivo en las botas hasta llegar a nuestros días?
Durante cincuenta años descansaron bajo un cristal en el Museo Dickerson y se las conoció como “Las botas de los Médicis”. Estaban fabricadas en un cuero color crema, tan flexible como las manos de una joven, enhebradas en plata, decoradas con sedas de zafiro y escarlata y, colocada en cada una de las puntas, había una pálida y encantadora amatista. Así eran las botas de los Médicis.
El viejo Silas Dickerson, trotamundos y coleccionista, había adquirido las botas en una polvorienta tienda en Florencia cuando era un joven ansioso por viajar y correr aventuras. Los años pasaron y Silas Dickerson se convirtió en un anciano de temblorosas manos con las venas visibles, señal de la fiebre intermitente que precede a la muerte.
Cuando tenía noventa años y sus años de rodar por el mundo habían llegado a su fin, Silas Dickerson falleció una mañana, mientras descansaba en una silla veneciana de respaldo alto, en su museo privado. Las pinturas del siglo XIV chapadas en oro, los estandartes procesionales japoneses, los huesos de un santo de Normandía robados… Todos los preciados trofeos de sus viajes observaron impasibles el cadáver del anciano durante horas hasta que su ama de llaves lo encontró.
El nonagenario estaba sentado con la cabeza echada hacia atrás, apoyada en el tapiz de la silla, con los ojos cerrados y sus huesudos brazos extendidos a lo largo de los brazos de la silla excelentemente tallada. En su regazo se encontraban las botas de los Médicis.
Era mediodía cuando lo encontraron. La luz rozaba las amatistas concediéndoles un brillo insolente y que hacía que pareciera que las piedras violetas estuvieran mirando a Marthe, la vieja ama de llaves.
Marthe murmuró una oración y se santiguó, antes de correr como un conejo asustado con la noticia de la muerte del señor.
***
Los únicos parientes vivos de Silas Dickerson, los tres jóvenes Delameter, no se tomaron demasiado en serio la nota que encontraron entre los papeles sobre su escritorio y que el viejo Silas había redactado. Estaba dirigida a John Delameter, su sobrino favorito. Pero tanto la hermosa mujer de John, Suzanne, como su hermano gemelo, el doctor Eric, la leyeron por encima del hombro de John y los tres se sonrieron con aire condescendiente. El viejo Dickerson había escrito sobre cosas incomprensibles para los jóvenes de hoy en día: «La colección de mi museo privado es tuya, John. Puedes hacer con ella lo que tengas a bien. Sólo una sugerencia: Me atrevería a aventurar que la Sociedad de Anticuarios estaría dispuesta a quitarte de las manos muchas de las piezas, pues pocas son las que carecen de un valor especial, excepto para mí. Finalmente, me gustaría que hicieras algo por mí: las botas de los Médicis de cuero color marfil deben ser o bien destruidas o bien confinadas para siempre a una vitrina de un museo público. Yo me decantaría por su completa destrucción, pues son una posesión peligrosa. Esas botas han asistido a los adúlteros encuentros tan celebrados en los escandalosos versos de Lorenzo, el Magnífico. Fueron además calzadas por una asesina y maldecidas por la Iglesia como arreos del demonio, incitando al que las lleva a intrigas y actos infames. No es mi deseo incordiaros con toda su espantosa historia, pero repito: son una pertenencia peligrosa. Me he asegurado de mantenerlas bajo llave, en una urna, durante más de cincuenta años. ¡Destruye las botas de los Médicis antes de que ellas te destruyan a ti!».
—¡Pero si estaban con él!—gritó Suzanne—. Tu tío tenía las botas en la mano cuando Marthe lo encontró.
John releyó la nota y miró pensativo a su joven mujer. —Sí. Quizás se estuviera preparando para destruirlas en aquel momento. Desde luego, también creo que el pobre anciano se tomaba las cosas demasiado en serio… Era ya muy viejo, ya sabes, y Marthe dice que prácticamente vivía aquí, en su museo.
—¿Y por qué acusar de peligrosas a un par de botas? Claro que todos sabemos que los Médicis eran bastante perversos, pero las botas de los Médicis… Eso es ridículo, John. Además…—Suzanne hizo una pausa provocativa y colocó sus rojos labios en posición de hacer pucheros. Entonces se miró los pies tan elegantemente calzados—. Además, me gustaría probarme esas botas Médicis… Sólo por una vez. Creo que son preciosas.
John fruncía el ceño, tan absorto que apenas oyó la sugerencia de su mujer y se dirigió a Eric con un tono un tanto preocupado.
—Creo que el tío se estaba preparando para destruir esas botas la misma mañana en la que murió. Si no, ¿por qué las habría de sacar de su vitrina después de cincuenta años?
—Puede que tengas razón, John. Esa nota fue escrita al menos un mes antes de la muerte del tío, fíjate en la fecha. Yo creo que estuvo dándole muchas vueltas a la idea de dejarle esas botas a alguien que le importase. ¡Pobre viejo!
—Yo no creo que fuera desdichado, Eric. Él hizo realidad sus sueños de aventura mucho más de lo que la mayoría de la gente lo logra. Cr… Creo que voy a hacer lo que él dice. Destruiré las botas de los Médicis.
—Si te sientes mejor así— aprobó su hermano. Suzanne, por su parte, no decía nada. Estaba absorta mirándose los pies, frunciendo los labios, reflexiva, mientras se imaginaba calzándose las botas de los Médicis con sus vistosos bordados.
John pareció sentirse aliviado con su decisión. —Sí, lo mejor será que lo haga. Volveremos a la ciudad en unos días. El viejo Erskine, ya sabes, el abogado del tío, va a venir esta tarde. Entonces Susie y yo pronto estaremos de viaje… Viena, París, los Alpes… Gracias al tío.
—A lo mejor piensas que no estoy agradecido por la oportunidad de poder seguir trabajando en el Hospital Johns Hopkins—explicó Eric.
No volvieron a hablar más de las botas de los Médicis.
***
El sordo y anciano abogado de la herencia Dickerson había llegado y Suzanne, con ese aire relajado que formaba parte de su encanto, se había ocupado de acomodarlo.
A las siete se sirvió una magnífica cena en la terraza cubierta del salón iluminada con luces tenues. Las estrellas reforzaban la sutil iluminación de las dos lamparillas rosadas de la mesa y el aroma a incienso les llegaba del jardín gracias a la oscilación de los sauces al lado de la piscina rodeada de piedras.
Cuando terminaron de cenar, John sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño libro con sobrecubierta de cuero blando. Apartó el plato del postre y posó el libro sobre la mesa, dándole golpecitos mientras hablaba.
—Ésta es la historia de las botas de los Médicis, estaba en la caja fuerte del museo. Después de todo lo que ha dicho el tío sobre ellas, deberíamos leerla, ¿no creéis?—Y, volviéndose hacia el veterano abogado, le habló de la carta donde Silas Dickerson se refería a las botas.
Erskine sacudió la cabeza con gesto incrédulo, sonriendo: —La mayoría de los coleccionistas desarrollan un exagerado sentido de lo sobrenatural. Léela, por favor… Apuesto a que es interesante.
—Eso, John, léela —exclamaron Suzanne y Eric casi al unísono.
Así pues, John leyó la historia de las botas de los Médicis a la luz rosada de las lamparillas. No era una historia larga y se trataba de una traducción anónima, pero mientras John la leía sus oyentes le escucharon casi hipnotizados. Casi no respiraban y pareció como si la preciosa noche de verano tomara un cariz de peligro.
«He vivido durante mucho tiempo en el palacio de Juliano de Médici. Ahora soy una mujer anciana, tal y como se calculan los años en este lugar infame, aunque en realidad tengo cincuenta y tres años.
Separada de mi prometido, engañada, vendida al laberinto de mármol de este odioso palacio… Todo esto fue mucho antes de que se me quebrase el alma y yo tuviera que seguir adelante, cubriéndome de joyas y ataviándome con elegantes vestidos florentinos de seda. Fui denominada la amante más hermosa de cualquiera de los Médicis. La gente me sonreía con condescendencia, me adulaban a causa de los favores que mi señor recibía y también se burlaban obscenamente de mí en las orgías que tenían lugar en el gran salón de banquetes del palacio.
Pero el recuerdo de mi amor perdido estaba tan apuntalado en mi corazón que el dolor hizo que mi alma se volviese oscura por el odio hacia los Médicis y toda su estirpe. Yo, que tan solo había soñado con una casa humilde, un marido atento de cabello oscuro y unos inocentes retoños, había sido reducida a una mera herramienta de la infamia de los Médicis.
Con el tiempo empecé a sentirme más cercana al diablo y a barajar la posibilidad de sellar un pacto con él.
En secreto, y con una euforia creciente, me citaba frecuentemente con una vieja bruja repugnante cuyo nombre era ya anatema para el beato pueblo de Florencia. Su morada, que parecía una ratonera, se encontraba en cierta calle bulliciosa de la ciudad y en ella me impartió aquellos terribles secretos de las Artes Oscuras que guardaba en su alma. Solo el hecho de pagarla con el oro de los Médicis era divertido.
Mientras que su corrupción suscitaba miedo entre la propia familia Médici, a mí, en cambio, me provocaba una especie de valentía temeraria. Fui yo quien envenenó el vino de muchos insensatos Médicis. Fui yo quien clavó la punta de una daga en el corazón del viejo Príncipe de Vittorio, cuyas tierras, poder y palacios eran codiciados por mi señor, Juliano.
Después de un tiempo, empecé a regodearme en el derramamiento de sangre; la agonía de aquellos que bebieron de una copa envenenada se volvió más interesante que la adulación que recibía de los seguidores de los Médicis. Incluso las señoras de la casa de los Médicis me honraban de manera sutil con su mordaz amistad.
A través de su simpatía fue cómo concebí mi plan de dulce venganza sobre los monstruos que habían arruinado mi vida. Con un odio tan grande hirviendo en mi alma que mi cabeza daba vueltas, mis sentidos vibraban y el corazón se me subía a la garganta como una llamarada, maldije tres objetos de exquisita belleza con todo el fervor de mis recién aprendidas lecciones en la tradición satánica.
Presenté, pues, estos tres hermosos objetos a tres señoras de la casa de los Médicis... Y se los presenté con melifluas palabras de fingida humildad. El primero: un collar de oro engarzado con piedras preciosas. Le prometí mi alma al diablo y deseé que el collar se apretase en la suave garganta de una señora Médici mientras dormía, y la estrangulara hasta matarla. El segundo: una pulsera de filigrana y zafiros para que con su secreta aguja de plata atravesara la vena azul de la muñeca de una Médici de forma que su vida se fuera drenando y conociera el terror que la casa de los Médicis había infligido sobre otros.
El último y más ingenioso: un par de botas color crema, maleables, bordadas en plata y seda, e incrustadas de amatistas, las joyas de mi compromiso. Maldije las botas con todo mi odio, deseando que aquella mujer que las calzara matase tal y como yo había matado, envenenase como yo había envenenado, abandonase todos sus anhelos de hogar y marido y viviese en la inmoralidad y el mal. De esta manera maldije las hermosas botas olvidando, cegada por el odio, que quizás otra persona aparte de una Médici podría calzarlas en los años venideros y convertirse así en una marioneta del diablo, igual que lo soy yo ahora.
Mientras yo viva, los Médicis tendrán las botas, de eso estoy segura. Pero después… Sólo puedo esperar que esta cruenta historia de las botas sea encontrada cuando yo ya no esté y sirva de advertencia.
He vivido lo suficiente para ver cómo mis regalos eran recibidos y utilizados y me he reído por dentro al ver a mis maldiciones traer muerte, terror y mal a tres mujeres Médicis. No sé lo que será de la cadena dorada, la pulsera o las botas. Éstas últimas puede que acaben perdidas o robadas, o puede que se queden en un palacio Médici durante años. Sin embargo, la maldición no desaparecerá hasta que hayan sido destruidas. Por eso rezo para que ninguna mujer, excepto una Médici, se las calce jamás.
Juro por mi vida y mientras cumplo las órdenes de los señores de Florencia, esos malditos Médicis, que he contado la verdad. Espero que si después de muerta encuentran este libro, yo tenga noticias para poder regocijarme desde el infierno.
MARÍA MÓDENA DE CAVOURI
Florencia, 1476»
***
—¡Vaya!—exclamó el viejo Erskine.
John se echó a reír. —No creo que esta encantadora historia hubiese sido más emocionante si la hubiese leído del original. En italiano, claro. ¡Me pregunto de dónde la habrá sacado el tío! No hay constancia de que formase parte de la biblioteca… Pero ahí estaba.
—Bueno, ¿entonces vas a destruir esas botas o no?—preguntó Eric sin asomo de broma.
Sin embargo, Suzanne exclamó riéndose: —¡No antes de que descubra si las mujeres Médicis tenían un pie más pequeño que el mío! ¿Están todavía en el museo, John?
—No te molestes, querida. No son de tu tipo.
—Oh, no seas bobo, John. Estamos en el año 1935, no en el siglo XV—el grupo se unió en una carcajada ante la espontaneidad de Suzanne.
El libro que contenía la historia de las botas de los Médicis parecía un mero libro de poesía colocado sobre el mantel blanco.
Suzanne, cuya pálida tez contrastaba con la oscuridad de esa noche veraniega, estaba sentada en silencio mientras los hombres hablaban de Silas Dickerson, su vida, su obsesión por el coleccionismo y su muerte que le había llegado tan oportunamente en su museo. Eran casi las doce cuando Suzanne se despidió de los hombres en la terraza con un discreto “buenas noches”, entró en la casa y cruzó el salón en dirección hacia las escaleras.
Los hombres prosiguieron con su conversación. Por un momento John, mirando hacia el ala sobresaliente donde se encontraba el museo, exclamó:
—Mira allí un momento. Ju… juraría que acabo de ver una luz en el museo.
—Lo cerraste, ¿no?—preguntó Eric.
—Por supuesto. La llave está arriba en mi escritorio. Mmm… Seguramente me lo he imaginado, pero me ha parecido ver una luz hace un momento.
—Probablemente haya sido un reflejo de la ventana del salón. La vida en el campo te altera, John—apuntó Eric con aire burlón.
Los hombres conversaron hasta desvelarse, negándose a abandonar la belleza de la noche. Eran casi las dos cuando por fin entraron en la casa.
—Creo que no voy a molestar a Suzanne—comentó John. Dicho esto se fue a dormir a la enorme cama de cuatro postes en una estancia al lado de la de su mujer. Eric y el viejo abogado dormían en las habitaciones que se encontraban al otro lado del pasillo.
***
La tranquila noche de verano se cernió alrededor de la casa de Silas Dickerson y cuando la luna cayó moribunda contra el banco de nubes, movido por un leve viento antes del amanecer, el joven doctor Eric Delameter se despertó súbitamente con una sensación de aprensión angustiosa. No había cerrado la puerta de su habitación con llave y ahora, en la penumbra, veía cómo se abría lentamente.
Una mano se agarró al borde de la puerta… La mano de una mujer, pequeña, pálida y enjoyada. Eric se sentó tenso y erguido en el borde de la cama, escudriñando el cuarto en la oscuridad. Una figura joven y esbelta, ataviada con un vestido largo y con cola se le acercó sonriendo. Era Suzanne.
Boquiabierto, Eric la observó acercarse hasta que se detuvo justo enfrente de él.
—¡Suzanne! ¿Estás dormida? Suzanne, ¿quieres que llame a John?
Pensó que quizás no debería despertarla; hay cosas que uno debía recordar acerca de los sonámbulos, aunque los médicos se mostrasen escépticos al respecto.
A Eric también le había dejado perplejo su atuendo. No llevaba puesta una bata, sino un elaborado vestido con cola y bordados de plata que brillaban débilmente. Sus cortos y morenos rizos estaban recogidos en tres vueltas y enhebrados con perlas; sus delgados y blancos brazos cargados de brazaletes. Las puntas de unos pequeños zapatos se asomaban por debajo de su vestido, unos zapatitos de cuero color crema. Una amatista brillaba en cada uno de ellos.
La visión de estas puntas de amatista afectó de manera extraña a Eric, como si hubiera contemplado algo espantoso y repulsivo. Se levantó y alargó una mano para tocar el brazo de Suzanne.
—Suzanne—dijo con suavidad—, deja que te lleve con John, ¿de acuerdo?
Suzanne le miró y entonces notó que sus ojos marrones, normalmente tan llenos de júbilo, estaban totalmente apagados; no de sueño, sino con un aire de completo abandono. Sacudió suavemente la cabeza, riéndose.
—No, John no. Te quiero a ti, Eric.
—¡Loca! ¡Suzanne debe de estar loca!—fue lo primero que se le pasó a Eric por la cabeza. Pero la caricia de Suzanne fue más rápida que su pensamiento y colocando los brazos enjoyados alrededor de su cuello, le besó y apretó sus rojos labios cálidamente contra los suyos.
—¡Suzanne! No sabes lo que estás haciendo—Eric agarró sus manos sujetándolas entre las suyas y, con un movimiento que le habría parecido ridículo de haber podido ver la escena en una película, se apresuró a sacarla de su habitación y la acompañó a la suya, que se encontraba al otro lado del pasillo.
Eric abrió su puerta suavemente y, sin ninguna delicadeza, empujó a Suzanne dentro de su habitación. Parecía un animalillo histérico bufándole y clavándole las uñas hasta incluso arañarle la mano. Sin embargo, cuando Eric pudo cerrar la puerta, ella no hizo amago de abrirla y después de un momento regresó a su cuarto.
***
La boca de Eric formaba un rictus firme y su corazón le latía desenfrenado. Cerró su puerta dándole vuelta a la llave silenciosamente. El día empezaba a clarear y al otro lado de su ventana el jardín parecía un cuadro pastel, pero Eric no veía nada de esto. Apenas pensaba, aunque sus labios se movían como si un caos de palabras estuviera peleándose en su boca por ser pronunciado.
Observó su mano y vio dos largos arañazos rojos de los que rezumaba un hilo de sangre. Después de habérsela lavado, se tumbó en la cama y se tapó los ojos con el brazo, para ocultar la imagen de Suzanne. Lo que más resaltaba sobre toda la mezcla de pensamientos eran las puntas brillantes de sus zapatos, tal y como los había entrevisto a la tenue luz de su habitación cuando ella se le había acercado.
—¡Llevaba puestas las botas de los Médicis! ¡Las botas Médicis! ¡Suzanne las ha debido de coger del museo!—repetía constantemente—. ¡Las botas Médicis! ¡Las botas de los Médicis!
Eric temía bastante el desayuno, pero cuando bajó a las ocho y se dirigió a la terraza donde se había dispuesto una rústica mesa que invitaba a sentarse, se encontró a John y al abogado esperándole. John recibió a su hermano cálidamente.
—¡Buenos días, querido hermano! ¿Has dormido bien? ¿Por qué estás tan solemne? ¿No has descansado?
—No, no. Estoy perfectamente—se apresuró a responder Eric, aliviado al ver que Suzanne no estaba presente—. ¿No va a bajar Suzanne?—añadió con un titubeo casi imperceptible.
—No— respondió John de forma totalmente natural—. Parece que quiere dormir un poco más. Os manda sus disculpas. Nos verá a la hora de comer.
—Menuda pesadilla tuve ayer. Soñé que una mujer con un deslumbrante vestido largo entraba en mi habitación e intentaba apuñalarme. Esta mañana me he encontrado un vaso roto volcado encima de mi mesita de noche y, pardiez, creo que me he debido de cortar con él—continuó John y, dicho esto, le mostró un corte dentado en su muñeca: —Échale un vistazo, doctor Eric.
Eric observó el corte cuidadosamente.
—No es tan grave, pero podrías haberte desangrado si hubiera sido medio centímetro más a la izquierda. Si quieres puedo encargarme de ello después de desayunar.
La voz de Eric estaba lo suficientemente tranquila, pero su pulso estaba acelerado y el corazón le dolía. Se pasó toda la mañana cabalgando por el campo que colindaba con la hacienda Dickerson, dejándole libertad a la yegua para que fuese cómo y a dónde quisiese, pues su mente estaba ocupada con los acontecimientos de la pasada madrugada. Sabía que el corte en la muñeca de su hermano había sido hecho con acero, no cristal. Sin embargo al término de su paseo a caballo no pudo reunir el valor para hablarle a John sobre la visita de Suzanne.
—Debe de haber estado caminando sonámbula, aunque no tengo explicación para la manera en la que estaba ataviada. Siempre había creído que Suzanne era extremadamente modesta en su manera de vestir, desde luego no con tendencia a cargarse de joyas. ¡Y esas botas! John debe hacerse con ellas hoy y destruirlas, como ya mencionó. Puede que sea absurdo, pero…—sus pensamientos siguieron, siempre volviendo a las botas de los Médicis, a pesar de lo que le decía el sentido común.
***
A las once, Eric volvió de su paseo con la mente tan turbada como la tenía antes de haber salido. Temía ver a Suzanne durante el almuerzo.
Cuando por fin se la encontró disfrutando del fresco a la sombra del porche con John y el señor Erskine, se dio cuenta de que no había nada que temer. No se podía apreciar a la apasionada y pegajosa mujer de los momentos previos al alba; solo a la Suzanne que Eric conocía y quería como a una hermana.
Ahí estaba de nuevo la alegre y pequeña Suzanne, un poco consentida por su marido, es cierto, pero una Suzanne dulcemente femenina que parecía casi infantil en su vestido blanco almidonado y unas sandalias de tacón bajo. La conversación era agradable y transcurría lentamente… Sobre galardones de tenis y caballos, de los excelentes delphiniums en el jardín, del pequeño gato maltés que Suzanne había traído de los establos aquella misma mañana y que había instalado en el porche dentro de una cesta decorada con un lazo rosa. Le enseñó el gatito a Eric sujetando cuidadosamente sus pequeñas patas, acallando sus lastimeros maullidos con motes ridículos.
—Tal vez esté más loco de lo que pienso. Tal vez no ocurrió nunca y todo fue un sueño—se dijo Eric, triste—. Y, sin embargo…
Se fijó en las marcas rojas en su mano, marcas hechas por la Suzanne furiosa de aquella madrugada. También recordó el corte en la muñeca de John, tan próxima a la vena.
Eric rechazó la invitación de John para acompañarle al museo aquella tarde, pero le aconsejó con un extraño tono de inseguridad: —Mientras estás allí, John, mejor deshazte de esas botas Médicis. Me da escalofríos tenerlas por aquí.
—De acuerdo, las destruiré. Pero Suzanne está empecinada en probárselas. Me las llevaré, no obstante, y haré como pidió el tío.
Eric se quedó en la terraza, especulando un poco sobre lo que John y Suzanne harían con la enorme fortuna de Silas Dickerson ahora que les pertenecía. Eric no sentía envidia de la buena suerte de su hermano y estaba agradecido por la parte que le había tocado gracias a la generosidad del viejo Silas.
A las cinco entró en el salón justo en el momento en que Suzanne salía corriendo de la cocina. Extendió sus manos, sonriente.
—He hecho tortonis de almendra para el postre con mis propias manos. ¡El cocinero dice que soy increíble! ¡Cada obra maestra irá colocada en un plato hondo de plata, con bolitas plateadas de caramelo espolvoreadas sobre la nata montada rosa! ¡Aah!
Abrió mucho los ojos en señal de gula, bromeando. Eric olvidó por un momento que alguna vez hubiese visto a otra Suzanne.
—No eres más que una niña pequeña, Suzie. ¡Fascinándote por natas montadas de color rosa! Pero es muy dulce que te estés tomando la molestia de hacer esto en una tarde tan calurosa. ¡Os veo a ti y a como sea que los llamas a la hora de la cena!
—Son tortonis, Eric, tortonis.
Suzanne subió corriendo las escaleras. Eric la siguió, más lentamente. Entró en su habitación pensando que había algunas cosas en esa casa relacionadas con el museo que debían ser explicadas.
***
Veinte minutos antes de cenar, Eric y John estaban en la terraza esperando por Suzanne. John estaba algo parlanchín, lo que estaba bastante bien, pues de no haber sido así seguramente se habría preguntado por el silencio de su hermano. Eric se debatía entre el deseo de contarle a su hermano sobre sus, muy a su pesar, sospechas acerca de las botas de los Médicis y Suzanne, y su inclinación a dejar las cosas tal y como estaban hasta que las botas fueran destruidas.
De repente, Eric preguntó titubeante: —John, ¿tiene Suzanne esas… esas botas?
John soltó una risita: —Pues sí. Las he visto en su habitación. ¿Sabes que fue al museo ayer por la noche y cogió esas botas? Sí que era una luz lo que vi en el museo. Era ella. Típico de Suzanne. Dice que quiere ponérselas solo una vez para exorcizar al fantasma de... cómo se llama... María Módena. Suzanne me ha comentado que no pudo dormir mucho ayer por la noche. Se levantó temprano y se las probó. Bueno, creo que las destruiré mañana. Es la voluntad del tío, así que así lo haré.
—¿Se las probó? Bueno, si me preguntas a mí, yo diría que a Suzanne esa historia de las botas le ha parecido demasiado emocionante. Es una historia impresionante. Seguro que el tío se la sabía de cabo a rabo, ¿eh?
—Desde luego. Al menos en su carta se dejaba traslucir eso. Pero Suzanne vive en el presente, no en el pasado como el tío y supongo que no se quedará satisfecha hasta que se ponga esas botas. Aunque tengo que confesarte que la idea no me entusiasma mucho.
Eric sintió como si una descarga eléctrica le atravesara y declaró casi sin aliento: —No creo que Suzanne deba tener las botas de los Médicis.
John le miró extrañado y se rió: —Nunca habría dicho que eras supersticioso, Eric. ¿De verdad crees que…?
—No sé lo que creo, John. Pero si ella fuera mi esposa le quitaría esas botas inmediatamente. Puede que el tío supiera de lo que estaba hablando.
—Bueno, creo que ella está decidida a ponérselas para cenar, así que prepárate para quedarte deslumbrado. Mírala, ahí está. ¡Bienvenida, cielo!
Suzanne avanzó por la terraza con su reluciente vestido de color dorado y su pelo adornado con perlas, tal y como Eric la había visto a la tenue luz de la madrugada. De nuevo, sus delgados brazos estaban cargados con hileras de brazaletes y calzaba las botas de los Médicis con las puntas de amatista asomándose por debajo de su resplandeciente vestido.
John, siempre dispuesto a hacer payasadas, se levantó y se agachó en señal de reverencia. —¡Salve, emperadora! Oh, ése es el vestido que te compraste en Florencia durante nuestra luna de miel, ¿no? ¡Y esas condenadas botas Médicis!
Suzanne extendió, severa, su mano para que se la besara.
John arqueó una ceja, divertido. —¿Qué ocurre, cariño? ¿Estás siendo regia conmigo?—Y agarrándole la mano le besó cada uno de sus dedos.
Suzanne apartó su mano con desdén y la mirada que le lanzó a su marido pareció a la vez altiva y maligna. Sin embargo, a Eric le dedicó una mirada que fue una caricia abierta e inclinándose hacia él posó una mano en su brazo a la vez que él se colocaba al lado de su silla, con los labios apretados y sin mirar al dolido desconcierto de su hermano John.
Los tres se sentaron entonces en las sillas de mimbre y esperaron a la cena. Tres personas experimentando distintas emociones a cual más extraña. John estaba dolido y empezaba a perder la paciencia con su mujer; Eric estaba furioso con Suzanne, aunque su corazón le decía que la Suzanne sentada a su lado no era la Suzanne que ellos conocían, sino una cruel extraña, producto de una fuerza siniestra, desconocida y fascinante.
Nadie que mirara a la Suzanne de labios color carmín y belleza de párpados pesados podría haber pasado por alto que ahí se encontraba una mujer peligrosamente sutil, poseedora de un poder más devastador que el de los relámpagos que de vez en cuando parpadeaban por encima de las copas de los árboles en el jardín. Eric percibió esto y en su mente se empezó a formar una cautela, una defensa, en contra de esta mujer que no era Suzanne.
—Nada de cenar al aire libre hoy—apuntó John al ver cómo el cielo se oscurecía y veteaba con repentinos golpes de luz verdeazulada. —Va a llover. Se avecina una buena tormenta.
—A mí me gusta—replicó Suzanne aspirando hondo el sofocante aire.
John se rió: —¿Desde cuándo, mi amor? Si normalmente tiemblas y te estremeces cada vez que hay tormenta.
Suzanne le ignoró y en cambio sonrió a Eric añadiendo en tono bajo: —Y si me diera por perder la valentía tú te encargarías de mí, ¿no es verdad, Eric?
Antes de que Eric pudiera responder, la cena fue anunciada. Con un sentimiento de alivio pero también de terror, Eric se dio cuenta de que esa cena se iba a complicar.
John le ofreció el brazo a su mujer sonriéndole y esperando una sonrisa a cambio, pero Suzanne se encogió de hombros y, en un tono cariñoso, entonó:
—¿Eric?
***
Eric se inclinó rígido y le ofreció su brazo mientras John caminaba lentamente a su lado con el semblante preocupado y el ánimo ausente. Durante la cena, sin embargo, intentó revivir la exigua conversación. Suzanne hablaba con frases secas y cortantes y su elección de palabras le pareció extraña a Eric, casi como si estuviera traduciendo sus pensamientos desde un idioma extranjero.
Finalmente, le llegó el turno al prometido postre de Suzanne: presentado en bandejas de plata mostraba una apariencia fresca y apetitosa. Eric vio la oportunidad de tornar la conversación más natural y anunció alegremente: —Johnny, tu mujer es un chef, un famoso chef pastelero. ¡Contempla el trabajo que ha llevado a cabo con sus manos! ¿Qué dijiste que era, Suzanne?
—¿Esto? Oh… No sé cómo se llama.
—Pero si esta tarde cuando estabas saliendo de la cocina… ¿No dijiste que era almendra o algo así?
Ella sacudió la cabeza sonriendo: —Puede que lo sea. No tengo ni idea.
La doncella había dejado el carrito con los tres recipientes para postre de plata delante de Suzanne para que pudiera darle el toque final espolvoreando exquisitos caramelos plateados. Con delicadeza, Suzanne espolvoreó las relucientes bolitas sobre la espumosa crema. Eric, observándola, no se sorprendió al ver cómo, con una destreza digna de un prestidigitador, rociaba uno de los platos con una película de un polvo rosado que no podía ser detectado después de haber caído sobre la nata rosa.
Esperando a ver qué ocurría, observó cómo Suzanne pasaba los platos y le ofrecía el que estaba cubierto con el polvo a John. Fue entonces cuando su atención fue atraída por la entrada del gato maltés. Era tan pequeño y parecía tan valiente en su veloz tambaleo por el brillante suelo, con su pequeña cola alzada como una vela, que John y Eric se rieron a carcajadas.
Suzanne ignoró a la criatura y se dio la vuelta. El gatito, sin embargo, se acercó a su silla, alargó una pata y clavó sus curvadas uñas en el delicado tejido del vestido de Suzanne. En ese momento, su cara se distorsionó de rabia y, con los labios apretados, le dio una salvaje patada al gatito. A Eric le pareció que las amatistas en las botas de los Médicis centellearon con un fulgor malicioso a la luz de la gran araña del techo.
El gatito fue lanzado unos tres metros y se quedó tumbado jadeando ligeramente.
John se levantó de un salto: —¡Suzanne! ¿Cómo has podido?—. Cogió entonces al gatito en brazos y lo tranquilizó.
—¡Dios mío, su corazón está latiendo como un martinete!—exclamó—. No entiendo lo que está pasando, Suzanne…
Cuando el gatito empezó a calmarse, John agarró una hoja de las rosas en el centro floral de la mesa y la untó de la nata rosa de su postre con una cuchara. Después colocó al gatito a su lado en el suelo.
—Aquí tienes, pequeñín. Lame esto. Es comida sofisticada. Suzanne lo siente, sé que sí.
El gatito devoró la nata con la avaricia característica de su especie cubriendo su pequeña nariz y bigotes con una capa de color rosáceo. Suzanne se recostó en su silla acariciando sus brazaletes y con la mirada fija en la cara de Eric. John observaba al gatito y Eric también lo hacía… muy tenso, pues presentía lo que iba a ocurrirle.
El gatito terminó la nata, lamió sus patas y bigotes y se dio la vuelta dispuesto a marcharse. Entonces empezó a girar en una convulsión frenética y después de unos instantes cayó muerto sobre su espalda con su pequeña lengua asomándose por la boca y las patas rígidas.
Afuera se observaba el resplandor de la tormenta y la luz verde amarillenta de los rayos zigzagueantes hacía que la araña de luces resplandeciese de una manera enfermiza. Los truenos resonaban como tambores sordos.
De pronto Suzanne empezó a reírse a carcajadas, unas carcajadas maléficas y terribles. Acto seguido al resplandor de un relámpago, la gran araña del techo se apagó. La habitación se cernió en una oscuridad total. La lluvia podía oírse azotando el jardín y batiendo las ventanas.
—No tengas miedo, Suzanne—la atenta voz de John fue seguida por un rápido movimiento desde el lado de la mesa donde se encontraba Suzanne.
Una explosión de luz verdeazulada iluminó la estancia por un instante y Eric vio a Suzanne forcejeando con su marido mientras levantaba uno de los brazos enjoyados con el que sostenía una brillante daga.
***
De un salto prácticamente automático, Eric llegó hasta ellos y golpeó el cuchillo que Suzanne tenía en la mano. Y, como si la furia de la tormenta y la locura de Suzanne se hubieran agotado al mismo tiempo, la fuerte lluvia y los relámpagos se pararon abruptamente y Suzanne dejó de forcejear.
—Enciende las velas, Eric. ¡Rápido! Las que están en el marco de la chimenea a tu derecha. ¡Suzanne está herida!
A la pálida luz oscilante de las velas, Eric vio a Suzanne desplomada en los brazos de John. El dobladillo de su vestido dorado estaba manchado de rojo y uno de los zapatitos de color crema se estaba empapando en la sangre proveniente de un corte en uno de sus empeines.
—Pongámosla en el asiento de la ventana, Eric. ¡Ayúdala! ¡Ay, cariño, no te quejes así! —no había reproche en la voz de John, solo compasión.
Eric se quitó su abrigo y se remangó. Su boca estaba muy tensa, sus manos firmes, su voz tenía un tono profesional y seco. —Quítale esos zapatos, John. Volverá a ser… ella misma. Quiero decir que volverá a ser Suzanne… no una asesina de los Médicis. ¡Quítaselas, John! Son las culpables de todo esto.
—Quieres decir que…—balbuceó John con labios temblorosos y casi sin aliento.
—Quiero decir que esas botas infernales han transformado a Suzanne, una dulce y encantadora muchacha, en… Bueno, haz lo que te digo. Ahora vuelvo con gasas y algunas cosas que necesito.
Cuando Eric volvió apresurándose había tres sirvientes agrupados en la puerta del comedor. Les habló de una manera brusca y se retiraron con los ojos como platos y susurrando entre sí. Eric entonces cerró la puerta.
Mientras las hojas mojadas golpeaban suavemente las ventanas y las estrellas se peleaban por hacerse paso a través de las nubes, Eric trabajó en silencio y con la destreza y seriedad propias de un profesional experimentado. Las únicas fuentes de luz de las que disponía eran la linterna que John sujetaba con sus temblorosas manos y la de las titilantes velas. Los plomos se habían fundido debido a la tormenta.
—Ya está—gruñó Eric satisfecho. Los dos hermanos observaban de pie a Suzanne, que parecía dormida. Su vestido dorado brillaba con la luz trémula de las velas y las perlas se escurrían de su oscura cabellera. Las botas de los Médicis, ya reblandecidas por la sangre, estaban tiradas en una esquina, a donde Eric las había lanzado.
—Si yo fuese tú, no le contaría nada de lo sucedido cuando despierte, John.
—Hay algo que no me has contado, ¿no, Eric? ¿Algo sobre… las botas de los Médicis?
Eric miró fijamente a su hermano: —Así es, John; y después de que te lo haya contado, esas botas tienen que ser destruidas. Las quemaremos esta misma noche. No deberíamos mover a Suzanne ahora. Vayamos afuera, a la terraza… Está todo mojado pero al menos hay aire fresco. Oye, ¿has olido… algo raro?
Pues cuando pasaron al lado de la esquina donde estaban tiradas las botas de los Médicis empapadas en sangre, Eric habría jurado que una peste horrible e insultante provenía de allí… Un insoportable hedor a pasado, a pura maldad y a muerte sangrienta.
FIN
NOTA IMPORTANTE: Las botas de los Médicis: «The Medici Boots» (Pearl Norton Swet. Weird Tales August-September 1936). Relato traducido por Irene A. Míguez Valero (©). Obra sujeta a derechos de traducción. Este relato forma parte de la edición Amanecer Pulp 2015. Especial Portal Oscuro | Ahora también en papel: Maestros del Pulp 1
