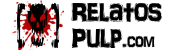Relato de José Luis Castaño Restrepo, incluido en Amanecer Pulp 2015
Si el fulgor de mil soles
Fueran a reventar a la vez en el cielo
Sería como el esplendor de los poderosos
Estoy convertido en la Muerte
Destructor de los Mundos.
Bhagavad-Gita sobre Shiva
INDOCHINA 1941
I. HANOI
El bar estaba atestado y hedía a transpiración entremezclada con perfume, una pestilencia suavizada por los inmensos ventiladores que rumiaban por encima de las mesas que colmaban el lugar. El antro era una curiosa combinación de estilo europeo con sutiles toques orientales, en la forma de delicados jarrones chinos y efigies de criaturas desconocidas barnizadas en rojos, verdes y naranjas.
Entre aquella multitud de terratenientes y delicadas jovenzuelas orientales, el hombre enjuto que acaba de entrar no llamaba la atención. Se trataba de un sujeto de rasgos vulgares y piel pálida que recorría a los presentes con unos ojillos ansiosos y brillantes. El recién llegado tomó asiento cerca de una columna labrada con dragones dorados, se quitó el sombrero y se pasó un pañuelo por el poco cabello que aún le coronaba la testa sudorosa. A pesar del jolgorio, las risas y la imitación que realizaba una delgada intérprete laosiana de Edith Piaf, se apreciaba una tensa angustia en su expresión, como si estuviera en medio de un nido de hienas en vez del famoso cabaret Pigeon en el centro de Hanói, uno de los lugares más exclusivos de toda Indochina. Aquí y allá se pavoneaban los funcionarios coloniales mientras los poderosos amos de las plantaciones buscaban aumentar sus ganancias untando la mano de aquellos individuos inescrupulosos.
El hombre enjuto se removió en la silla cuando una chica le ofreció la carta del local. El sujeto la estudió con recelo antes de pedir una copa de coñac. La mujer le obsequió una amplia sonrisa y se alejó en dirección a la barra. Ansioso, estudió de nuevo a los presentes y se detuvo en tres sujetos sombríos que le observaban desde el extremo opuesto del salón. Con el corazón en la mano, creyó reconocer a uno de ellos, un tipo rubio de aspecto peligroso que había visto unas horas antes en el mercado. Parecía cuchichear con sus acompañantes, dos sujetos orientales con mal aspecto también.
Alarmado, se limpió de nuevo el sudor que resbalaba por el entrecejo como un río desbordado. Sus manos no dejaban de temblarle bajo la mesa. Palpó de nuevo el sobre que reposaba en el interior de la chaqueta y pensó en la guerra que asolaba Europa. Aún no podía entender cómo aquella gente celebraba y bebía mientras su adorada Francia estaba siendo dividida entre los nazis y los gusanos colaboradores de Vichy. Aquellas reflexiones pasaron a un segundo plano cuando advirtió la presencia de una mujer que atrajo la mirada de todos los presentes. El mismo se vio encandilado por el magnetismo de aquella maravillosa criatura. Se vio aún más sorprendido cuando esta heredera de Afrodita tomaba asiento en su propia mesa y le desnudaba el alma con unos resplandecientes ojos de jade.
—Mademoiselle —balbuceó sin poder apartar la vista de aquel semblante insuperable—, creo que se ha equivocado de mesa.
La chica sonrió, ofreciéndole un gesto de picardía y llevándose la mano enguantada a los labios rojos.
—Monsieur, Flaubert —replicó ella con un ligero acento británico, guiñándole el ojo—, tenemos un amigo en común que está muy interesado en conocerle.
El aludido tragó en seco a leer el nombre escrito en la tarjeta que aquellos delicados dedos dejaron sobre la mesa.
—Otto…—susurró, moviendo sus ojillos azules con ansiedad alrededor de la mesa, y notando que los tres individuos que había visto antes no estaban por ningún lado. Otto era el nombre del contacto que le había citado en aquel lugar.
—Creo que deberíamos dar un paseo, Monsieur —manifestó la mujer tomándole del brazo, y pellizcándole la mejilla con coquetería—. Nuestro amigo mutuo aprecia demasiado su privacidad.
El aludido parpadeó desconcertado y apenas arrastraba los pies mientras la voluptuosa fémina se abría paso entre la multitud que les estudiaba con interés. Cruzaron las puertas labradas del local y se enfrentaron al bochorno de la noche veraniega. Flaubert tomó una bocanada de aire fresco y observó la muchedumbre que deambulaba por las estrechas callejuelas después de atardecer. Este fue su último pensamiento antes de que una hoja helada se sumergiera a través de su surco lumbar, perforándole el hígado y los riñones. El viejo funcionario colonial se deshizo como un títere sobre el húmedo empedrado, sin sentir cómo unos dedos tiraban con furia de su chaqueta para extraer el sobre que contenía en su interior. Un segundo hombre, de aspecto oriental, se abalanzó sobre la acompañante de Flaubert, pero no contó con la destreza letal de aquella hermosa amazona. Ésta se libró de la zarpa del agresor con una inesperada llave antes de clavarle el afilado tacón de uno de los zapatos en el rostro. El bruto cayó de espaldas con el ojo destrozado.
En aquel momento, los transeúntes salían del estupor y daban la voz de alarma, creando un caos monumental en medio de las estrechas vías al tiempo que los silbatos de los gendarmes inundaban la noche cargada de tensión y de súbito pánico. Los ojos de la chica relampaguearon al captar al sujeto que corría en dirección contraria, abriéndose paso entre los aterrados viandantes. Sin perder tiempo, se libró del tacón restante y sus pies desnudos se sumergieron en el húmedo empedrado al seguir los pasos del asesino. La gente se apartó conmocionada, abriendo un pasillo alrededor del cadáver de Monsieur Flaubert.
Dejó atrás la plaza atestada y su bullicio y se encontró en una callejuela lateral mal iluminada. A los lejos captaba el eco de unos pasos apresurados. Sacó una automática del bolso que cargaba consigo y se encaminó hasta la esquina con decisión. Se disponía a girar hacia una calle colindante, cuando los faros de un coche la deslumbraron y le obligaron a hacerse a un lado. Las llantas del vehículo gimieron y por poco es arrastrada por el espejo retrovisor. Parpadeó tratando de recobrar la visión, cuando otro coche se detuvo con un fuerte frenazo. De manera instintiva apuntó el arma hacia el conductor, pero éste le ofreció una sonrisa lobuna mientras le instaba a subir al auto. Subió con rapidez al Citroën y por poco se deshace los dientes contra el tablero cuando su acompañante aceleró con violencia.
—Mataron a Flaubert —dijo al cabo de unos segundos, estudiando los rasgos aquilinos del conductor—. Sabían que se reuniría con nosotros y lo eliminaron antes de que pudiera darnos la información.
El conductor no dijo nada, tenía la vista puesta en el accidentado camino por el cual habían escapado los asesinos. La iluminación era aún peor que la vía cubierta de baches, pero aquel sujeto se movía como un gato en la oscuridad.
Después de unos minutos de jugarse la vida en aquel estrecho sendero, sus esfuerzos se vieron recompensados al divisar las luces traseras del Mercedes Benz que se abría camino en la oscuridad. Le siguieron a una distancia prudente por cerca de una hora, antes de entrar en un territorio colmado de arrozales y haciendas dedicadas al cultivo de té. Al cabo de un buen rato el vehículo se desvió por un sendero comarcal y los perseguidores aminoraron la marcha para no ser descubiertos. El coche se adentró luego en lo que parecía ser una bodega para guardar grano y té. Los perseguidores apagaron las luces y avanzaron en silencio hasta situarse cerca de la entrada.
—No creo que sea seguro adentrarse en las fauces del lobo —manifestó la mujer después de un largo silencio—. Podemos avisarles a las autoridades para que realicen una redada.
Los labios de su acompañante esbozaron un gesto que desveló unos dientes impolutos.
—Charlotte —dijo el hombre con gravedad—, los insectos de Vichy son los que mandan en este lugar. —Sus ojos grises ardían con intensidad—. Sin duda ellos fueron los que vendieron al pobre Flaubert a los alemanes.
Charlotte se pasó la mano por el rostro y suspiró, perdiendo la mirada en la lobreguez que rodeaba la bodega.
—¿Crees que vale la pena el riesgo? —inquirió, encarando a su acompañante—.Podríamos morir allí adentro.
Paul Jenkins se alzó de hombros, como en cada ocasión en la cual se enfrentaba a la muerte. Había visto acción en la gran guerra y también había enfrentado a traficantes de hachís en China y Turquía. Su vida no era más que una sucesión de hechos violentos entremezclados con largos periodos de lasitud en los puestos diplomáticos más distante que podía ofrecer la Foreign Office para un hombre con sus habilidades. Finalmente, había sido destinado a la estación de Calcuta como asesor de inteligencia, y hacía un par de días le habían ordenado viajar a Hanói con urgencia para apoyar una operación de intercambio de información.
Y ahora se encontraba allí, en medio de una plantación de arroz, dispuesto a enfrentarse a un enemigo misterioso en compañía de una hermosa joven que apenas conocía. Sin duda todo parecía ser una locura, pero Jenkins estaba acostumbrado a cosas peores en su accidentada existencia. El británico se aupó del vehículo y extrajo de la cajuela una Thompson con tres cargadores y echó un par de granadas reglamentarias en el interior de la chaqueta. Charlotte le contemplaba con aire distraído, como si aquel asunto le fuera totalmente ajeno.
Jenkins sonrió y le entregó un subfusil Sten que la chica examinó levantando una ceja.
—¿Te preparas para una guerra? —le preguntó en tono burlón, mordiéndose el labio con ansiedad.
Jenkins señaló la bodega con el mentón mientras montaba el cargador de la Thompson y extraía un par de máscaras de gas.
—Quiero estar preparado para cualquier cosa que nos espere allí adentro.
Charlotte Buveau frunció el ceño y se echó el arma al hombro, estudiando los alrededores cubiertos de bruma. En aquel momento sintió un escalofrío y la idea de Jenkins no le pareció tan mala después de todo.
El inglés la estudió y dibujó un gesto burlón que ella no pasó por alto.
—¿Qué te parece tan gracioso? —le increpó, fulminándole con unos ojos helados.
Jenkins la miró de arriba abajo, fascinado por aquella imagen irreal. La chica vestía un costoso traje carmesí con un pronunciado escote y sus pies descalzos se hundían en la tierra húmeda.
—Tengo un par de botas en la cajuela —dijo—, tal vez te queden un poco grandes, pero es mejor que andar descalzo en esta tierra plagada de sanguijuelas y serpientes.
La chica tragó en seco y una sombra de pánico cruzó su semblante marfileño. Sin decir palabra corrió a buscar las botas.
Habían rodeado la verja de bambú y veían con claridad la bodega y las dependencias auxiliares. Una luz lóbrega se insinuaba en el interior de una de las edificaciones, enfrente de donde se hallaba aparcado el Mercedes Benz. Con un gesto, Jenkins le indicó a su compañera que enfilarían hasta aquel lugar. Charlotte asintió, aunque su corazón latía desbocado. Avanzaron cobijados por la oscuridad que ofrecía la espesura hasta que se toparon con una breve explanada iluminada por el espejismo nocturno. Jenkins se arrastró por aquella superficie fangosa, deteniéndose en los momentos en que percibía algún sonido. Por fin alcanzó la pared y esperó con paciencia a que la mujer se acercase de la misma manera. Levantó la cabeza y captó movimientos en el interior del edificio. Sombras fugaces a través del cristal engrasado.
—Es el tipo rubio que acuchilló a Flaubert —musitó Charlotte, agachada a su lado. El inglés la miró de reojo, sorprendido por su silencioso arribo. Sin duda esta chica tenía lo suyo.
—¿Qué haremos entonces? —prosiguió, pasándose la lengua por los labios húmedos sin ocultar el desasosiego que le invadía.
Jenkins alzó las cejas y sonrió con desdén.
—Vamos a anunciarnos, querida mía —respondió, señalando el acceso lateral—. Yo entraré por el frente y tú me cubrirás el trasero, como buenos cowboys.
— ¿Y si hay más de ellos allá adentro? —preguntó Charlotte con ojos ardientes.
—Creo que tenemos bastante munición para lidiar con cualquiera que se nos ponga enfrente —replicó el británico con desenfado y una seguridad que irritó a su acompañante—.Nuestra mejor arma es la sorpresa.
La chica parpadeó, pero luego desapareció entre la sombras como una aparición, musitando algo que a su compañero le divirtió bastante.
Sin perder tiempo, Jenkins se agachó y se arrastró hasta el umbral. Sacó un espejo de bolsillo y lo guió con cautela hacia el interior del recinto. Se trataba de una habitación amplia, iluminada por un brasero que parpadeaba y lanzaba sombras inquietantes sobre los cuatro sujetos arremolinados alrededor de la única silla que había en el lugar. Y sentado sobre aquella silla se encontraba un individuo atado de pies y manos, bastante magullado. Dos de los tipos eran asiáticos, por su constitución seguramente japoneses. La otra pareja era sin duda europea.
Jenkins respiró hondo y lanzó una granada de humo al interior del salón. Los conspiradores reaccionaron con presteza y desenfundaron sus armas con agilidad marcial. El eco de voces alemanas se mezcló con las maldiciones japonesas. Una ráfaga de ametralladora voló por encima de la cabeza del británico, mientras éste se arrojaba al interior de la estancia con una máscara de gas.
Un bulto con traje oscuro se materializó por unos segundos enfrente del incursor, pero fue suficiente para que la Thompson lo hiciera picadillo. La algarabía empeoró con el tableo del subfusil americano. Jenkins se echó al piso de manera instintiva y escuchó dos detonaciones más antes de barrer con una ráfaga el fondo de la estancia. Un gemido leve y el inconfundible sonido de un cuerpo estrellándose contra el firme. Después de unos momentos de tensión, el humo empezó a disiparse y el británico pudo ver con claridad lo sucedido. Había tres cuerpos sin vida desperdigados alrededor de la habitación y el sujeto atado a la silla le contemplaba con unos ojos inyectados de terror. Jenkins se irguió estremecido, buscando al cuarto contrincante que aún continuaba en la lucha.
En ese momento Charlotte hizo su aparición, empujando a uno de los europeos con el cañón del subfusil. El tipo se agarraba el hombro del cual asomaba un hilillo de sangre que le descendía por el brazo. Miraba a sus captores con una mezcla de confusión y cólera.
—¿Y éste quién es? —inquirió la mujer, señalando al hombre atado a la silla, retirando la máscara de gas de su cara.
Jenkins se alzó de hombros y extrajo un cigarrillo del bolsillo de la chaqueta. El hedor acre del humo se empezaba a mezclar con la penetrante fetidez de la sangre derramada.
El tipo atado tenía rasgos indios y sobre su pecho se apreciaba un extraño tatuaje que llamó la atención de la chica.
—He visto esto antes —afirmó ella, entornando los ojos con recelo.
Jenkins le dio una profunda calada al pitillo mientras ataba al alemán a una viga. Se volvió y miró el horroroso monstruo tallado en la piel de aquel sujeto maltratado. Parecía ser alguna especie de fetiche mitológico como los que pululaban en los templos orientales. Un figura antropomorfa con varios brazos y rostro bestial.
Charlotte liberó al prisionero y éste se echó a sus pies, sollozante y agradecido.
—¡Oh, Brahma os ha enviado para evitar la catástrofe! —exclamó con un cargado acento de Cachemira. Charlotte se removía incómoda, manteniendo a raya al sujeto arrodillado a sus pies.
Jenkins se acercó y le ayudó a incorporarse con esfuerzo. El hombre se dejó caer en la silla en medio de una mueca de dolor. El inglés sacó un frasco del bolsillo y se lo entregó al curioso hombrecillo.
—Vamos, bebe —le instó—, te hará sentir mejor.
En ese momento los ojos de Charlotte refulgieron al reconocer la marca de los sacerdotes de Kajwan en el pecho de aquel sujeto.
El indio bebió el whisky y escupió con una mueca de asco, agitando la cabeza.
—Te lo dije, amigo —sonrió Jenkins—, ahora te ves mucho mejor.
El aludido abrió los ojos de par en par y pareció recuperar la compostura. Entonces fijó la atención en el sujeto atado a la columna y se arrojó sobre él en medio de un grito demencial. El agente de inteligencia tuvo que hacer un gran esfuerzo para separarle del alemán.
—¡Este hereje pretende despertar el horror sobre el mundo! —gritó con desesperación, señalándole con las uñas destrozadas por la tortura.
Jenkins y Charlotte intercambiaron miradas de asombro, tratando de descifrar el significado de aquellas curiosas palabras.
De inmediato la chica empezó a hablar con fluidez un extraño dialecto del norte de Cachemira, al cual el indio respondió con urgencia en medio de angustiosos aspavientos.
Jenkins estudiaba la escena con asombro, sin perder de vista la mirada de inquietud del germano, el cual parecía compartir su consternación. Sin embargo, aquella emoción dio paso a un leve temor al ver cómo las facciones de Charlotte pasaban de la sorpresa al horror con cada palabra pronunciada por aquel exótico sujeto. Sus ojos se cruzaron por un instante y Jenkins experimentó una sensación helada al percibir el horror cerval en la expresión de la hermosa chica. Se trataba de un pánico que no podía asimilar, algo oscuro e indefinible que no le gustaba para nada.
La mujer se apartó del sacerdote de Kajwan y se acercó a él con decisión.
— ¿Podemos pedir refuerzos? —preguntó con nerviosismo.
Jenkins parpadeó, estupefacto.
Después de unos segundos de vacilación tomó a Charlotte del brazo y le arrastró hasta un extremo de la estancia.
—¿Acaso estás loca? —le increpó al oído—¿Qué te ha dicho ese tipo? — Señaló al indio con el mentón.
Ella suspiró y recobró el aplomo.
—Mi padre es arqueólogo y toda su vida ha buscado el templo perdido de Shiva el destructor. —Jenkins le contemplaba atónito, sin entender qué tenía que ver eso con su misión—. La leyenda reza que los demás dioses, recelosos de su poder, consiguieron encadenarlo y encerrarlo en un templo perdido en medio de una tierra remota por toda la eternidad.
Los orbes grises del agente refulgieron con cinismo al agitar la cabeza.
—¿Y qué demonios tiene que ver eso con nosotros? —protestó, mirando de reojo al alemán atado a la viga, que no le quitaba los ojos de encima.
Charlotte revisó uno de los cadáveres y extrajo la carta que le había robado a Flaubert. Jenkins se mesó la barbilla sin entender nada de lo que sucedía. La chica corrió hasta el brasero y desplegó el contenido del sobre encima de la silla. Se trataba de un trozo de pergamino amarillento con unos bosquejos en color verde desvaído y unas indicaciones en una lengua desconocida. Jenkins se acercó y sintió unos dedos helados rozándole la nuca al ver aquel pergamino que parecía tener más de mil años.
—Según esto —manifestó Charlotte impresionada—, la localización de la tumba de Shiva se encuentra en este lugar. —Señaló con el dedo un marca verduzca que destacaba en un extremo de la vitela.
Jenkins frunció el ceño, no muy convencido de aquella locura, cuando el indio se acercó y contempló con ojos desorbitados el trozo de piel curtida. Elevó los brazos al cielo y musitó una plegaria ininteligible.
—¿Alguien me puede explicar que significa todo esto? —inquirió con firmeza, encarando a Charlotte y al indio.
—Significa que los nazis han encontrado la tumba de Shiva y pretenden liberarlo para apoderarse del mundo —le explicó la chica con aire sombrío.
El británico agitó la cabeza con incredulidad.
—Es cierto —terció el indio con angustia—, por siglos nuestra orden de Kajwan ha sido la protectora del mausoleo, hasta que los europeos robaron los pergaminos del templo de Cachemira cien años atrás. —Tomó la vitela y lo blandió enfrente del agente de inteligencia—. Si Shiva es liberado de su prisión, el horror y la destrucción se extenderán sobre el mundo sin remedio, y la guerra que libráis con los nazis no será más que un juego de niños comparado con esto.
Aquello era demasiado para Jenkins. Una cosa era matar alemanes y japoneses, y otra muy diferente aquella cacofonía confusa de dioses implacables. Pero en ese instante su instinto le recordó que Hitler y su corte de chiflados eran furibundos seguidores de todo lo oculto. Después de pensar en ello, la idea de liberar a un dios exterminador no le pareció tan descabellada. Entonces se mesó el cabello sudoroso y le dio un último pitazo al cigarrillo.
—Digamos que toda esta locura es posible —manifestó estudiando la vitela—. De todos modos sería poco probable localizar el sitio con este trozo de piel de cabra. Han pasado miles de años, la geografía ha cambiado y…
—Yo sé dónde se encuentra el mausoleo —le interrumpió el indio con el miedo impreso en sus profundos ojos oscuros—. Brahma lo desterró y encerró en un lugar remoto bien alejado de sus dominios.
—Sin duda esa tierra foránea es la actual Indochina —dedujo Charlotte sorprendida, imaginado lo que hubiese dado su padre por conocer aquel misterio.
El indio asintió con nerviosismo, paseando la mirada del indómito hombre alto a la chica de ojos verdes.
—Así es —confesó—, el lugar se encuentra no muy lejos de aquí, en el pantanos de Nim Bihn.
Entonces el alemán rompió su silencio con una carcajada sombría.
—Ya no podrán evitar que el comandante despierte al dios —graznó con sorna y una mirada cargada de desdén—. La ceremonia ya debe haber empezado y nunca llegarán a tiempo. El poder de una deidad unido a la voluntad del Fuhrer nos hará indestructibles.
—Pues ruega que no sea así —le reprochó Charlotte con los rasgos congestionados por la ira—, de otro modo, Shiva desatará toda su furia sobre el mundo y todos seremos destruidos.
Atónito, el germano parpadeó. Al parecer no había pensado que tal vez aquella criatura milenaria no aceptaría arrodillarse ante su despiadado amo. Entonces se volvió y vislumbró el rostro sonriente y bronceado del inglés.
—Felices sueños —exclamó Jenkins antes de golpearle la cabeza con la culata de la Thompson.
II. Marismas de Nim Bihn
La luna se había ocultado detrás de un espeso banco de nubes, sumiendo las fétidas aguas del pantano en una lobreguez inquietante. El único sonido que rompía la tensión era el rítmico golpeteo de los remos. Jenkins se encontraba sumido en sus propios pensamientos, mientras Charlotte asía con vigor el petate repleto de granadas y explosivos que ocupaba un tercio de la canoa. Sin dejar de remar, el indio parecía traspasar las tinieblas con la vista al tiempo que musitaba una plegaria que le ponía la piel de gallina a la mujer.
Charlotte se preguntó entonces si todo aquello no sería una cruzada fútil. Después de todo, no sabían a qué clase de enemigo enfrentarían en el mausoleo que hasta hacía unas horas no había sido más que una leyenda sin fundamentos. La idea de despertar a Shiva le cortó la respiración. Observó por unos instantes los rasgos severos de Jenkins y sintió envidia de su inquebrantable confianza. Lo único que esperaba era no fallarle cuando llegase el momento de actuar. De pronto, una luminiscencia en la lejanía le aceleró la respiración. Se volvió para advertirle a Jenkins, pero los ojos grises del agente de inteligencia ya estaban puestos en aquel resplandor.
—Será mejor que le digas a tu amigo que se acerque a la orilla antes de que nos puedan ver —musitó sin apartar la vista de aquellas luces que aumentaban de intensidad a medida que alcanzaban el recodo del pantano. La chica asintió y le indicó al indio que buscara refugio entre los manglares y los juncos.
Se sumergieron hasta la cintura en aquel limo helado y Charlotte agradeció el haberse librado del vestido para ataviarse con las calzas de lana facilitadas por Jenkins. Alcanzaron la orilla y se arrastraron hasta donde se lo permitieron los arbustos y las zarzas. El indio se abrió espacio en medio de los dos y les señaló un pequeño claro en cuyo centro se apreciaba una curiosa estructura de piedra, iluminada por los focos de una embarcación. El rumor de un potente generador hacía eco en medio del silencio nocturno. El espejismo lunar se abrió paso entre las nubes y los recién llegados pudieron apreciar el brillo diamantino de los bajorrelieves de la extraña estructura. Charlotte ahogó un grito al reconocer las inscripciones en sanscrito grabadas en el milenario panteón. El sacerdote realizó un signo con los dedos y rezó una plegaria a Brahma, con el horror ensombreciéndole el rostro magullado. Tan solo Jenkins estudió los alrededores con el ojo crítico de un veterano e identificó a los dos centinelas que prestaban guardia desde la seguridad del manglar. Tenían uniformes habanos sin insignias, pero Jenkins sabía que eran regulares japoneses. Un alemán vestido de paisano vigilaba desde la proa del bote con una MG34 que podría hacerles picadillo sin problema.
—Ahora puedes sernos de utilidad —dijo, volviéndose hacia el aterrado indio—. Si conoces el lugar, puedes indicarnos la manera de evitar a estos desgraciados. —Señaló a los centinelas que circundaban el perímetro iluminado.
El aludido se mordió los labios antes de mostrarles un canal reseco y devorado por la maleza, que alguna vez formó parte de la estructura principal del mausoleo. No era gran cosa, pero con un poco de suerte podrían evitar la vigilancia y alcanzar la embocadura labrada de la edificación. Hallaron el lugar y avanzaron agachados, protegidos por los arbustos y los helechos que crecían y se multiplicaban entre las grietas del empedrado. Libraron el estrecho pasaje cubierto de limo y se refugiaron entre la espesura. La entrada colmada de bajorrelieves se abría cómo una boca de lobo a menos de diez pasos de su posición.
Jenkins sintió un vacío en el pecho al vislumbrar el pasillo mal iluminado que se insinuaba detrás del espeluznante portal. Un hedor repulsivo e inquietante emergía del interior, revolviéndole las tripas y recordándole que no se enfrentaba a un enemigo común.
—Debemos darnos prisa —les urgió el indio con preocupación—, iniciarán la ceremonia cuando la luna esté en su cenit. —Aquellas palabras tenían una connotación macabra que hizo estremecer al inglés.
Jenkins respiró hondo y revisó los cargadores que pendían del cinturón. Miró a Charlotte y le ofreció una sonrisa lobuna antes de correr hacia el interior del mausoleo. Una vez adentro, descubrió que el pasillo se extendía por al menos quinientos metros hasta convertirse en un punto oscuro e indefinido. Mientras caminaba estudió con desasosiego los muros cubiertos por milenarios jeroglíficos que le erizaron los vellos de la nuca. Sucesos grotescos de tormento y muerte escenificados por criaturas monstruosas, que empeoraban aún más bajo el agitado resplandor de las teas que iluminaban el pasaje. Para los occidentales y su acompañante aquella travesía era como un descenso al mismo infierno.
El cruce del asfixiante pasillo se vio interrumpido por el rumor de pasos y voces más adelante. Con el cuerpo a tierra y pegados al muro, consiguieron vislumbrar las siluetas que emergían de un corredor adyacente. Se trataba de unos veinte aldeanos, entre los que destacaban algunas mujeres y unos chavales aterrorizados. Tres japoneses los conducían en medio de improperios y golpes de culata.
El indio palideció y agitó el hombro del británico.
—El sacrificio…—balbuceó con el rostro sudoroso—, una vez realizado será imposible evitar que Shiva regrese al mundo material.
Jenkins parpadeó sin saber qué decir. Aquel asunto estaba tomado un cariz espantoso y su instinto le impulsaba a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Aquello había pasado de ser un juego de espías para convertirse en una lucha para evitar el caótico fin de la humanidad. Intercambió una mirada con Charlotte y advirtió el horror en sus rasgos cenicientos. Se acercó a ella y le ofreció su mejor sonrisa.
—Ya sabes que estamos en esta locura hasta el cuello —musitó con suavidad—.Ahora no queda más que seguir este juego demencial hasta las últimas consecuencias.
La chica tragó saliva y asintió despacio, tratando de ocultar el ligero temblor en sus labios.
Jenkins sacó tres tacos de dinamita del petate y le indicó que utilizara el resto para minar el pasadizo. Si la cosa se ponía fea, al menos enterrarían a aquellos dementes en ese lugar. Acto seguido, enfiló hacia el pasillo que habían tomado los miserables destinados al sacrificio. Después de desviarse por una galería adyacente, se topó con una estancia iluminada por una lámpara de gasolina que arrancaba destellos de unos tanques metálicos amontonados contra la pared. En ese instante, un alemán con uniforme de las SS salió de una hendidura y recibió la culata del arma de Jenkins en pleno rostro. El inglés no perdió tiempo y desvistió el cuerpo antes de ocultarlo entre las inquietantes efigies que pululaban en aquel lugar.
El Gruppenfuhrer Zaitzer respiró hondo al advertir el arribo de los prisioneros. Aquel grupo de subhumanos se apretujaba como ratas al ver la magnificencia del mausoleo de Shiva, una explanada de doscientos pasos de ancho rematada por una cúpula que permitía la entrada del espejismo lunar. El nazi los siguió con la mirada mientras sus esbirros nipones los obligaban a introducirse en el pozo semicircular cubierto de espeluznantes bajorrelieves. Uno de los niños intentó escapar, pero el fusil que le golpeó las costillas se lo impidió. Los cautivos chillaban angustiados, sospechando el horrendo final que aquellos hombres les tenían reservado.
Zaitzer miró el reloj con ansiedad y luego elevó la vista al firmamento donde la luna llena estaba a punto de alcanzar su cenit. Llegado el momento, el sacerdote birmano que les acompañaba leería el encantamiento para liberar las cadenas etéreas que subyugaban al dios, y mientras esto ocurría, sus hombres llevarían a cabo el sacrificio. Miró por última vez al capitán Shimura, indicándole con un gesto que podía empezar el ritual. Recordó entonces a Flaubert, el francés entrometido y también al sacerdote indio que había conseguido escapar del monasterio, e imaginó que sus subalternos ya habrían dado buena cuenta de ellos. Sonrió al imaginar el poder que desencadenarían sobre el mundo una vez que Shiva estuviera bajo su control. La deidad intentaría rebelarse, pero los encantamientos que le habían recluido en aquella tumba miles de años atrás, servirían también para ponerlo bajo su control.
El momento de gloria de Kurt Zaitzer estaba al alcance de sus manos y nada podría impedírselo. Su poder sería tan grande, que el mismísimo Fuhrer palidecería a su lado. Centró entonces la atención en la efigie de Shiva tallada en el muro que sellaba el mausoleo y una sensación helada le recorrió la espina dorsal. La imagen danzante con sus cuatro brazos y el rostro cruel parecía rebosante de vida y, por un instante, creyó que aquellos ojos pétreos le desnudaban el alma.
—Es hora —ladró con sequedad, desentendiéndose del espeluznante bajorrelieve y volviéndose hacia sus hombres.
Shimura repitió la orden en su propia lengua y los infantes tomaron posiciones cerca del muro. Entonces, tres sujetos ingresaron al recinto con sendos tanques atados a sus espaldas y el rostro cubierto con máscaras de gas. Los cautivos se apretujaron como animales en un matadero al percibir el penetrante hedor a carburante que enviciaba la estancia.
Zaitzer le indicó al birmano que iniciara el cántico que liberaría a la deidad, consciente de que la incineración de los aldeanos debería ser llevada a cabo en el momento preciso para que la ceremonia tuviese éxito. Aquello era fundamental y era lo que en realidad le preocupaba de todo este asunto.
El oriental cubierto de tatuajes se arrodilló enfrente de la pared y empezó a recitar una monserga impía que hizo eco en las columnas labradas y estremeció a los presentes. Los japoneses se removían con nerviosismo mientras aquel cántico herético subía su cadencia y el pecho cetrino del sacerdote parecía a punto de estallar. El Gruppenfuhrer experimentaba el mismo desasosiego, pero permanecía impertérrito, como la efigie de piedra labrada que tenía enfrente.
Entonces, el birmano bajó el tono con violencia para reanudar la salmodia con más fuerza, removiendo los miedos más viscerales y primigenios que un ser humano pudiera concebir. Por un instante, Zaitzer estuvo a punto de dar media vuelta y salir de allí, pero su voluntad fanática consiguió sofocar el espanto primitivo que ardía en sus entrañas. Contempló a Shimura por el rabillo de ojo y pudo constatar que aquel sujeto había vaciado la vejiga al tiempo que un horror innombrable le ensombrecía los rasgos sudorosos.
De pronto sucedió algo que le erizó los vellos del cuerpo. La piedra labrada comenzó a resquebrajarse en los bordes y las columnas se tambalearon con un fuerte temblor. Algunos de los japoneses perdieron el valor y, aterrados, corrieron fuera de la estancia. En ese preciso momento los ojos de piedra de la efigie tallada cobraron vida con un resplandor ambarino y malsano. El sacerdote oriental elevó el tono de su voz en una cadencia casi inhumana y Zaitzer comprendió que el momento de holocausto había llegado.
—¡Hacedlos arder! —gritó a todo pulmón, señalando a los horrorizados nativos que se apretujaban en la poza circular.
Los portadores de los lanzallamas activaron los artilugios y un rumor sordo brotó de las mangueras apuntadas hacia los indefensos civiles. Zaitzer abrió los ojos con emoción, atraído por el fulgor magnético de los orbes de la efigie. Volvió la atención hacia el pozo y el clamor de los miserables que arderían en nombre de Shiva.
De repente uno de los SS que portaba el lanzallamas giró y activó la flama en contra de sus propios compañeros, los cuales se vieron envueltos en una tormenta ígnea que sofocó sus gritos de angustia y sufrimiento antes de que los tanques cargados de combustible estallaran y convirtieran el lugar en un verdadero infierno. El Gruppenfuhrer salió despedido contra la pared que sellaba la tumba del dios oriental, y apenas fue consciente del caos y los gritos que se alzaban a su alrededor en medio de una cacofonía demencial. Intentó levantarse, pero algo gélido y rugoso se lo impidió.
Los japoneses intentaron reaccionar, pero Jenkins, ataviado con el lanzallamas, no tuvo misericordia de ellos y los encendió como velas de navidad. El hedor del combustible, el humo y la carne quemada enrarecieron el ambiente y facilitaron la fuga de los nativos que no habían muerto en la explosión. El británico avanzó en medio del infierno, encendiendo a todo aquel que se le ponía enfrente como si se tratase de un implacable heraldo de Hades. De pronto, un grito angustioso se alzó por encima del pandemonio de la conflagración y le obligó a volver la atención hacia la tenebrosa efigie de Shiva. Lo que vio quedó grabado en su mente por el resto de sus días.
El oficial nazi que dirigía la ceremonia se encontraba empotrado en la piedra. Sus piernas y brazos parecían haberse fundido con la roca viva y el resto de su atormentada humanidad se debatía contra una fuerza invisible que le arrastraba hacia el interior del muro de mármol como a un insecto atrapado en una telaraña. Horrorizado, Jenkins captó unos ojos malévolos refulgiendo en medio de la piedra tallada y descubrió que las manos labradas de la efigie eran las que arrastraban el cuerpo de infortunado alemán, fundiéndolo con el pétreo y sólido muro. Lo último que el inglés vio de Zaitzer fue un terror inhumano en su expresión enloquecida antes de formar parte del intrincado relieve del mausoleo.
En ese momento de vacilante horror, Jenkins sintió un golpe que le arrebató el aliento y le arrojó contra los cuerpos chamuscados desperdigados a su alrededor. Se volvió con esfuerzo en medio de una cruenta agonía. Un hombre con medio rostro quemado soltaba el fusil y arremetía contra él blandiendo una espada samurái y gritando como un poseso. Una ráfaga de ametralladora hizo eco en las paredes de piedra y el japonés se deshizo a sus pies con el pecho deshecho.
Charlotte surgió de las sombras con la Sten humeante entre las manos, sin ocultar su espanto ante el dantesco espectáculo que atestiguaban sus ojos. La mujer parpadeó al reconocer a Jenkins enfundado en aquel uniforme de las SS. Se acercó con angustia y le ayudó a librarse de la correas del lanzallamas. El tanque había sido perforado por la bala y había conseguido atenuar el efecto del impacto. Una sonrisa triste se materializó en el semblante tiznado del agente británico.
—Ha sido una suerte que el combustible se hubiera agotado por completo— musitó, tratando de erguirse con dificultad y maldiciendo a causa de la herida—.De otro modo hubiese ardido como un tea.
Una figura cetrina surgió como un espectro en medio de la sofocante humareda. Sus rasgos angustiados y sudorosos se inclinaron a un lado de los occidentales.
—¡Por Brahma que lo habéis conseguido!—exclamó emocionado el sacerdote indio, abrazando a Jenkins y provocándole una oleada de dolor—. Los dioses sean loados, habéis librado a la humanidad de un mal innombrable.
—Está bien —jadeó el inglés—, pero ahora necesito que nos saques de este infierno. —Miró a Charlotte que se ponía de pie al escuchar gritos en alemán y pasos apresurados en la extensa galería de acceso.
Entonces la edificación tembló y se removió cuando los explosivos plantados por la chica detonaron y hundieron el pasaje en medio de una tormenta de polvo y escombros, sepultando a todos los que allí se encontraban.
Jenkins experimentó un ramalazo de agonía y se vio arrojado a un pozo de lóbrego que le absorbió el alma. Lo último que sintió fue la mano de Charlotte aferrándole los dedos como si su vida dependiera de ello.
Despertó con suave rumor del motor del bote. Abrió los ojos y sintió una explosión de dolor en las pupilas que empeoró al intentar levantarse. Tenía el abdomen vendado y lo que primero que vio fue al sacerdote indio sentado a su lado.
—¿Qué ha sucedido? —inquirió pasándose la mano por el rostro sudoroso. El sol ardía con toda su gloria en el firmamento y el hedor de las marismas le invadía los pulmones provocándole náuseas.
En ese momento Charlotte apareció en su campo de visión. Los ojos de jade resplandecían de manera maravillosa, combinando a la perfección con la chaqueta de infante alemán que le cubría su voluptuosa humanidad.
—Conseguimos escapar del mausoleo a través de unas criptas que nuestro amigo conocía. —Miró al indio, quien en aquel momento se apropiaba del timón de la embarcación que había pertenecido a los alemanes—. Fue una suerte encontrar el bote en buenas condiciones.
Para Jenkins los recuerdos de lo acontecido la noche anterior no eran más que una serie de escenas inconexas cargadas de tensión. Sabía que había evitado que algo espantoso fuese liberado en el mundo, pero en aquel momento hubiera deseado que todo esto desapareciera de su mente. Se estremeció al rememorar los gritos del oficial nazi al ser absorbido por la pared. Agitó la cabeza al recordar también los ojos cargados de malignidad de la efigie de Shiva. Sin embargo, se sorprendió al comprender que después de haber sido testigo de aquel horror sobrenatural no había perdido la cordura.
Estiró el brazo y tomó un cigarrillo del bolsillo de la chaqueta de Charlotte. La fémina le encendió el pitillo y le estudió con una picardía que despertó la libido del inglés. A pesar de todo esbozó una sonrisa que la chica le devolvió. Tal vez la conclusión de aquel espantoso asunto tendría un final feliz.
—¿Ahora qué haremos? —le interrogó Charlotte acariciándole el rostro macilento—.No podremos volver a Hanói después de lo sucedido.
Jenkins se alzó de hombros y dejó escapar el humo con lentitud.
—Debemos buscar la manera de alcanzar Birmania o la India —manifestó con un gesto meditabundo, atrayéndola hacia él—. Será un viaje largo y peligroso y debemos estar juntos para protegernos mutuamente.
Charlotte sonrió y le acercó los labios dejando que su aliento le invadiera.
—Entonces no me separaré de usted ni un segundo, señor Jenkins.
—Llámame Paul —le musitó al oído antes de besarla con pasión a pesar del condenado dolor que le arañaba la espalda.
FIN