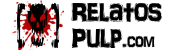Rog Phillips, un año después de publicar esta fabulosa historia «Rat In The Skull», fue nominado para los Premios HUGO 1959
El relato que os ofrecemos esta vez son ya ¡palabras mayores! Y, una vez más, aquí estamos nosotros para traducir otra de esas joyas increiblemente inéditas en nuestro idioma, a pesar de haber sido nominada para los prestigiosos Premios Hugo 1959. Espero que sepáis apreciar nuestra labor (y ojalá os guste), pues encontrar y traducir historias como estas, es algo que nos da mucho trabajo. Además, con esta traducción cerramos la lista de seleccionados para el segundo número de nuestro recopilatorio «Maestros del Pulp», que ya estamos editando en papel. En un par de meses lo tendréis a la venta y, ¡no os lo podéis perder! ¿Verdad? Bien, «La rata en la calavera» es un relato muy curioso, acerca del poder de la ciencia y sus implicaciones morales. Fue publicado en la revista IF Science Fiction, en el número de diciembre de 1958. Este número no pasa desapercibido, pues la portada, a cargo del ilustrador Ed Emshwiller, y que precisamente está dedicada al relato que ahora os traducimos, está considerada como una de las más perturbadoras de toda la colección. En ella podemos observar una rata a los mandos de una cabeza robótica, por lo que ya os podéis imaginar por donde van los tiros. Rog Phillips fue un magnífico escritor de ciencia ficción, pero por desgracia una de esos a los que la fama le llegó demasiado tarde; entre otras cosas por que su vida también fue demasiado corta. Murió a los 56 años de edad. Rog Phillips Wikipedia. NOTA IMPORTANTE: Obra traducida por IRENE GARCÍA CABELLO ©, sujeta a derechos de traducción (Todos los derechos reservados); y que será incluida en el próximo numero impreso de «Maestros del Pulp». Nota: Si alguien sabe de alguna traducción previa a la nuestra, por favor, decídnoslo; y si la estás leyendo en otro sitio, que no sea este, o en nuestras publicaciones, también.
La rata en la calavera. Rog Phillips
Esta historia hará temblar a unos; a otros los conmoverá. Todo el que la lea acabará hablando sobre ella. Lean, pues, las primeras cuatro páginas; después, déjenla si es que son capaces.
EL DOCTOR JOSEPH MacNare no era el tipo de persona que uno habría esperado teniendo en cuenta lo que sucedió. Se podría decir, de hecho, que hasta aquel verano de 1955 había sido más «normal» y había estado mejor integrado en la sociedad que la media de profesores universitarios. Y tenemos motivos para creer que, a pesar de salirse de su campo de trabajo, mantuvo estos rasgos incluso después.
A la edad de treinta y cuatro años había publicado ya un libro de texto universitario sobre cálculo avanzado, otro de introducción a la física, y setenta y dos artículos que habían aparecido en distintas revistas, de las que tenía copias perfectamente organizadas en la estantería de su despacho en la universidad, además de duplicados igualmente bien colocados en el estudio de su casa. Ninguna de las revistas hablaba de psicología, ese campo en el que (para bien o para mal) pronto alcanzaría la fama. Pero cualquiera que estudie las publicaciones del doctor MacNare termina siempre catalogándolo como un científico responsable y competente, firme creyente en la investigación institucional, en equipo, como preferible a la investigación privada, individual y cargada de secretismo que fue el camino por el que finalmente optó.
Hay de hecho motivos para creer que no siguió este camino sino con la mayor de las reservas, sabedor de sus peligros, y que tomó todas las precauciones que le fueron humanamente posibles.
Ciertamente, cuando el doctor MacNare terminó su artículo titulado «Un enfoque experimental sobre los fenómenos psicológicos de la verificación», aquel día de finales de agosto de 1955, en la pequeña cabaña junto al río Ruso, a unas mil millas de la universidad, aún no tenía la menor intención de “montárselo por su cuenta”.
Era media tarde. Su mujer, Alice, sesteaba en el pequeño muelle que se abría paso hasta las aguas; su cuerpo delgado y bronceado lucía un tono amarronado apenas un poco más claro que su pelo. Su hijo de ocho años, Paul, se encontraba río arriba, a unas cincuenta yardas, jugando con otros niños; sus alegres gritos eran el único ruido además del murmullo de la corriente y del susurro del viento en los árboles.
El doctor MacNare, en bañador, con el cuerpo delgado y musculoso, apenas bronceado, salió de la cabina y se acercó al muelle.
—Despierta, Alice —dijo, golpeándola suavemente con el pie—. Vuelves a tener marido.
—Bueno, ya era hora —contestó Alice, volviéndose bocarriba para mirarle y sonriéndole en respuesta a su gesto alegre.
Él pasó por encima de ella y se subió al trampolín, saltando arriba y abajo, más alto cada vez, en un gesto elegante y coordinado; después se lanzó al agua de un salto mortal, entrando casi sin salpicar.
Asomó la cabeza a la superficie. Dirigió una mirada a su mujer y se echó a reír, invadido por un intenso placer de estar vivo. Unas pocas brazadas le devolvieron al pie de la escalera. Subió empapado, al muelle, y se sentó junto a su esposa.
—Pues sí, he terminado —le dijo—. ¿Cuántos días nos quedan de vacaciones? ¿Dos? Me da tiempo a ponerme moreno. Más me vale aprovecharlos; este invierno voy a trabajar más de lo que he trabajado en toda mi vida.
—¡Pensé que decías que ya habías terminado el artículo!
—Y he acabado. Pero eso no es más que el principio. En vez de mandarlo a publicar, voy a enviárselo a la Junta, y les pediré las instalaciones y el personal para poder empezar una investigación basada en las páginas veintisiete a treinta y dos del artículo.
—¿Y crees que te lo van a conceder?
—No lo dudo ni por un momento —replicó el doctor MacNare con una sonrisa segura—. Es la investigación más importante que se haya realizado nunca en psicología experimental. Tendrán que concederme lo que pido. ¡Será lo que le dé nombre a la universidad!
Alice se echó a reír, se sentó y le besó.
—Puede que no estén de acuerdo contigo —le dijo—. ¿Te parece bien que lea tu artículo?
—Me encantaría —concedió él—. Y, ¿dónde está ese hijo mío? ¿Río arriba?
Se levantó con ligereza y volvió al trampolín.
—Es mejor que vayas andando, Joe. La corriente es muy rápida.
—¡Tonterías! —exclamó el doctor MacNare.
No llegó a sumergirse demasiado, y enseguida empezó a nadar, arrastrándose con fuerza y lentamente contracorriente. Alice le observó desde el muelle hasta que desapareció de su vista en un recodo antes de volver a la cabaña. El artículo recién terminado descansaba junto a la máquina de escribir.
ALICE AÚN TENÍA dudas.
—No estoy segura de que la Junta esté de acuerdo con esto —dijo. El doctor MacNare, exasperado, replicó:
—¿Por qué no iban a estarlo? Pávlov experimentó con su perro y hay experimentos fisiológicos con conejos y ratas a todas horas. No son crueles.
—Aún así… —le respondió Alice.
Así que el doctor MacNare procuró resistir el impulso de hablar de su artículo con sus colegas o sus estudiantes más avanzados. En su lugar se limitó a entregárselo a la Junta en cuanto pudo, y se mantuvo en silencio mientras aguardaba su respuesta.
No tuvo que esperar mucho. El último viernes de septiembre recibió una nota que le convocaba en la sala de juntas, el lunes a las tres de la tarde. Volvió apresuradamente a casa después de su última clase para contárselo a Alice.
—Esperemos que hayan tomado una decisión favorable —dijo ella. Él le respondió con convicción.
—Lo será.
Se pasó el fin de semana haciendo planes.
—Lo más seguro es que me den un mecánico y un par de expertos electrónicos de los que trabajan en la colina —le dijo a Alice—. Puedo poner a doctorandos a trabajar con los animales. Espero que me dejen tener al doctor Munitz, de psicología, como consultor; me gusta mucho más que Veerhof. Todo tendría que estar en marcha a finales de primavera.
Y el lunes a las tres en punto, el doctor MacNare llamó a la puerta de la sala de juntas, y entró. Ya la conocía, como conocía los rostros que rodeaban la enorme mesa de madera de avellano. Antes, siempre había sabido qué esperar de ellas: una breve felicitación por las revisiones de su libro de texto de cálculo en su quinta edición, un bonito discurso del director sobre su buen trabajo como preludio a una subida de sueldo… Todas reacciones tranquilas y previsibles. Nada que no hubiera imaginado antes había sucedido allí.
Ahora, al entrar, notó algo diferente. Todos los ojos estaban clavados en él, pero no con admiración o amabilidad. Más bien le observaban como un camarero que viera acercarse una cucaracha por la barra del bar.
De repente la sala se le antojó asfixiante, demasiado cálida. La confianza se evaporó de la expresión del doctor MacNare. Se giró en dirección a la puerta, como queriendo escapar.
—¡Así que eres tú! —exclamó el director; establecía así el tono de lo que estaba por venir— ¿Esto es tuyo? —añadió, levantando el manuscrito cuidadosamente elaborado y dejándolo caer de nuevo en la mesa como si fuera algo desagradable. El doctor MacNare asintió y se aclaró la garganta, nervioso, para confirmarlo, pero no tuvo ocasión—. Todos nosotros estamos asombrados, estupefactos —siguió hablando el director—. Por supuesto, entendemos que su campo no es la psicología, y que usted probablemente no pensaba más que desde el punto de vista matemático. Hemos coincidido en ello. Pero lo que propone… —Sacudió la cabeza lentamente—. Está fuera de toda discusión, por supuesto, pero es más que eso. Me temo que tengo que pedirle que olvide todo esto, que esconda este artículo en algún lugar en que nadie pueda encontrarlo, que lo destruya. Lo siento, doctor MacNare, pero la universidad, sencillamente, no puede permitirse verse asociada con algo así ni siquiera de lejos. Se lo diré con claridad porque es un tema sobre el que tengo unas opiniones muy firmes, al igual que el resto de la Junta: si este artículo se publica alguna vez o sale a la luz de alguna forma, no tendremos más remedio que pedirle que deje usted su puesto de profesor.
—Pero, ¿por qué? —quiso saber el doctor MacNare, absolutamente confundido.
—¿Por qué? —estalló otro de los miembros de la Junta, golpeando la mesa con la mano— ¡Es lo más inhumano que he oído nunca; atar a un animal recién nacido a algún tipo de máquina y enganchar sus patas a palancas de control, sin pretender dejarlo libre jamás! ¡La tortura más horrible e inhumana que podría imaginarse! Si no tuviera usted una carrera tan brillante ya habría pedido su dimisión.
—¡Pero no es así! —exclamó el doctor MacNare— ¡No es tortura, de ninguna manera! ¿No han leído el artículo? ¿No entienden que...?
—Lo he leído —replicó el hombre—. Todos lo hemos leído. Palabra por palabra.
—Entonces deben haber entendido… —empezó el doctor de nuevo.
—Lo hemos leído —le interrumpió el hombre—, y hemos discutido algunos aspectos con el doctor Veerhof, sin mencionar su artículo ni su nombre.
—Oh. Veerhof…
—Dice que ha habido experimentos, experimentos muy cuidadosos, relacionados con el intento de conseguir que un animal entienda un sistema de símbolos, y que no puede hacerse. No tienen los nervios precisos para ello. Su línea de investigación, además de inhumanamente cruel, no conseguiría nada.
—Ya —respondió el doctor MacNare con un brillo furioso en los ojos—. Así que ya conocen los resultados de un experimento en un campo inexplorado, ¡sin tan siquiera haber llevado a cabo dicho experimento!
—Según el doctor Veerhof, ese campo no está precisamente inexplorado, sino que ha sido más bien tratado hasta la saciedad —replicó el miembro de la Junta—. Dar a un animal la capacidad de producir sonidos vocálicos no le permitirá crear un sistema de símbolos.
—No estoy de acuerdo —exclamó furiosamente el doctor MacNare—. Mis estudios indican claramente…
—Creo —intervino el director con voz firme, acaparando toda la atención—, creo que nuestra posición aquí ha quedado clara, doctor MacNare. La cuestión queda zanjada. Permanentemente. Espero que usted tenga el sentido común, si se me permite usar tamaña expresión, de olvidarse de todo esto. Por su carrera, por su mujer y su hijo. Es todo —Y le tendió el manuscrito al doctor MacNare.
—¡No entiendo su actitud! —le dijo MacNare a Alice cuando le contó el episodio.
—Puede que yo lo entienda un poco mejor que tú, Joe —le respondió ella, pensativa—. Me sentí un poco como ellos la primera vez que leí tu artículo. Sentí un, no sé, un rechazo hacia la idea misma que planteas; es lo mejor que puedo describirlo. Como si fuera a romper el orden natural de las cosas, dar un alma a un animal en cierta forma.
—¿Así que piensas como ellos? —quiso saber su esposo.
—No he dicho eso, Joe —Alice lo rodeó con sus brazos y le besó con pasión—. Puede que sea más bien lo contrario, que crea que, si hay alguna forma de dar un alma a un animal, deberíamos hacerlo.
El doctor MacNare dejó escapar una carcajada.
—No sería tan... cósmico. No podemos dar a un animal nada que no tenga ya. Todo lo que podemos ofrecerle son los medios para aprovecharlo. Los animales, incluido el ser humano, sólo pueden actuar si observan los resultados. Cuando mueves un dedo, lo que haces en realidad es enviar una señal neuronal desde el cerebro a través de un nervio particular, o de un grupo de nervios, pero nunca podrías aprender a hacer eso, ni podrías saber exactamente lo que haces. Lo único que sabes es que cuando lo haces hay algo en la vista y en el tacto que te indican que se ha movido tu dedo. Pero si insertásemos ese dedo en un elemento vocal que emitiera el sonido “a”, y no pudieses ver tu dedo, lo único que sabrías es que cuando haces eso mismo produces un sonido vocálico particular. Cambiar el efecto de los mensajes enviados por el cerebro para que incluyan resultados que normalmente te son imposibles puede expandir el potencial de tu mente, pero no te dará un alma a menos que ya tengas una antes de empezar.
—Estás usando los argumentos de Veerhof contra mí —replicó Alice—. Y creo que partimos de definiciones distintas de “alma”. Me asusta, Joe. Sería una tragedia, creo, el hecho de que le demos a un animal, quizás una rata, un alma de poeta sólo para que después descubra que no es más que una rata.
—Oh —comentó MacNare—. Ese tipo de alma. No, no soy tan optimista con los resultados. Creo que tendríamos suerte si hubiera resultados de algún tipo, de hecho, como un vocabulario limitado que el animal pudiese utilizar de forma comprensible. Pero creo que eso lo conseguiremos.
—Llevará mucho tiempo, y hará falta paciencia.
—Y tendríamos que mantenerlo en secreto —dijo el doctor MacNare—. Ni siquiera podríamos dejar que Paul se entere de lo más mínimo, porque podría decírselo a uno de sus amigos, y acabaría por saberlo algún miembro de la Junta. ¿Cómo podemos ocultárselo a Paul?
—Paul sabe que no puede entrar en tu estudio —opinó Alice—. Podemos dejarlo todo allí y cerrar la puerta con llave.
—¿Así que está decidido?
—¿Es que no lo estaba desde el principio? —Alice rodeó a su esposo con sus brazos y apoyó la mejilla en su oreja para ocultar la preocupación de su rostro—. Te quiero, Joe. Te ayudaré en todo lo que pueda. Y, si no tenemos suficiente en la cuenta de ahorros, siempre está lo que me dejó mi madre.
—Espero no tener que llegar a tanto, cariño —le dijo él.
Al día siguiente el doctor MacNare llegó una hora y media tarde a casa, al volver del campus. Se había pasado, anunció sin darle importancia, por una tienda de animales.
—Tenemos que darnos prisa —le dijo Alice—. Paul llegará en cualquier momento.
Le ayudó a llevar los paquetes del coche al estudio. Entre los dos organizaron las cosas para hacer hueco a las brillantes jaulas nuevas con sus ratas blancas, sus hámsteres y sus conejillos de indias. Cuando terminaron se detuvieron, hombro con hombro, a contemplar sus nuevas posesiones.
PARA ALICE MACNARE, la mera presencia de los animales en el estudio de su marido convertía el experimento en realidad. Con el paso de los días, ese sentimiento romántico se convirtió en un hecho.
—Tendremos que hacer entre los dos —le dijo Joe MacNare al final de la primera semana— lo que tendría que estar haciendo un equipo de una docena de especialistas. Lo primero que hay que hacer, antes de nada, es estudiar el movimiento natural de cada especie y traducirlo en patrones de directivas robóticas.
—¿Directivas robóticas?
—Yo lo visualizo así —le explicó el doctor—. Tendremos al animal cómodamente atado a una estructura que no le permita mover el cuerpo, pero sí las patas, que tendrá enganchadas a cuatro palancas separadas e independientes, las cuales moverán diferentes interruptores en cada posición. Cada uno de estos contactos, cada interruptor de control, llevará al cuerpo robótico a hacer algo específico; como mover una pierna, producir un sonido particular a través de un sintetizador, o mover sólo un dedo. ¿Te lo imaginas, Alice?
Alice asintió.
—Bien. Ahora, una de las patas tendrá que usarse únicamente para los sonidos. Eso nos dejaría con tres patas para controlar los movimientos del cuerpo robótico. En el caso del movimiento corporal, hablamos de movimientos simultáneos y de secuencias. Una secuencia simple puede controlarla una sola pata. Y todo el manejo del robot tendrá que reducirse a no más de tres secuencias concurrentes de movimiento de las patas. Por tanto, nuestro reto está en conseguir que los movimientos naturales e instintivos de las patas del animal controlen los del robot de una manera funcional.
El mapeo y el estudio inicial les llevó mucho tiempo. Alice trabajaba mientras su marido estaba en la universidad y Paul en el colegio. El doctor MacNare corría a casa cada día para repasar lo que ella había hecho y seguir trabajando en ello.
Día tras día se le veía más cansado y resentido con sus clases por el tiempo que le quitaban. Finalmente, en diciembre escribió a las tres revistas técnicas que aún esperaban artículos suyos para el año siguiente, y les dijo que estaría demasiado ocupado como para trabajar en ellos.
En enero, la primera fase de la investigación había avanzado tanto que, el doctor MacNare, ya podía comenzar con el diseño del robot.. Con este fin instaló un taller en el garaje.
A principios de febrero concluyó lo que él denominaba «la estructura de prueba». Una vez Paul se hubo acostado, el doctor llevó la estructura al garaje. A Alice le recordaba al interior de una radio.
Su mujer lo observó mientras él colocaba a una rata blanca, un macho fornido, en el arnés ya unido a la estructura de aluminio, atándole las patas a unas diminutas barras de metal. No ocurrió nada, excepto que la rata intentó liberarse una y otra vez, y que las pequeñas palancas metálicas a las que estaba sujeta se sacudían en sus ejes.
—¡Ahora! —exclamó emocionado el doctor MacNare, girando un pequeño conmutador a un lado de la máquina. El altavoz vomitó una serie de sonidos inmediatamente, uno tras otro, sin que formaran palabras coherentes—. ¡Es él quien lo hace! —anunció triunfalmente.
—¿Crees que si lo dejásemos así terminaría por asociar sus movimientos con el sonido?
—Es posible. Pero eso se parecería más a lo que hacemos al conducir un coche —explicó—. Hasta cierto punto, el coche se convierte en una extensión de nuestro cuerpo, pero siempre sabes que son tus manos las que mueven el volante, y tu pie el que pisa el acelerador o el freno. Amplías tu percepción de forma consciente: interpretas un leve temblor en el volante como una sacudida en las ruedas delanteras. Eres consciente primeramente de tu cuerpo, y sólo de forma secundaria entiendes el coche como una extensión de ti misma.
Alice cerró los ojos un instante.
—Ajá —respondió.
—Y eso es lo mejor que podemos conseguir si usamos una rata que ya sabe que es una rata.
Su mujer se fijó entonces en el animal, que aún se retorcía, con los ojos muy abiertos llenos de entendimiento, mientras el altavoz de la estructura de pruebas les decía: “Ag-pr-ds-raI-os-dg…”
El doctor apagó el sonido y empezó a soltar a la rata.
—Si empezamos con un animal recién nacido, sin dejar que sepa lo que es —añadió—, podemos conseguir una compenetración completa con la máquina, una adaptación. Tan completa que si lo sacaras de la máquina una vez hubiera crecido, no sabría qué había sucedido; lo mismo que le sucedería a tu cerebro si lo sacaran de tu cabeza y lo pusieran en una mesa.
—Vuelvo a tener esa sensación, Joe —le contestó Alice con una risa nerviosa—. Cuando has dicho eso de mi cerebro he pensado, «¿o quizás mi alma?»
Él colocó de nuevo a la rata en su jaula.
—Puede que sea una analogía válida —dijo con lentitud—. Si tenemos un alma que nos sobrevive tras la muerte, ¿cómo es? Es probable que interprete el mundo según lo hizo cuando habitaba un cuerpo.
—Es más o menos lo que quiero decir —intervino ella—. No puedo evitarlo, Joe. A veces me da tanta pena el pobre animal recién nacido que terminarás por usar que quiero llorar, porque nunca le dejaremos descubrir lo que es en realidad.
—Es verdad. Lo que nos lleva a otra línea de investigación de la que debería ocuparse uno de los expertos que tendría que tener en el equipo. Pero, tal como están las cosas, te la dejo a ti, mientras yo me ocupo del robot.
—¿De qué se trata?
—Opiáceos —le respondió el doctor MacNare—. Lo que queremos es un opiáceo que pueda utilizarse en un animal pequeño cada pocos días, para que podamos sacarlo del robot, bañarlo, y volver a colocarlo sin que se dé cuenta. Es probable que la droga ideal no exista; tendremos que probar las mejores candidatas.
Aquella noche, tumbados en silencio el uno junto al otro en la oscuridad de la habitación, el doctor MacNare suspiró profundamente.
—Hay tantos problemas —murmuró—. A veces me pregunto si podemos resolverlos todos. Verlos todos…
Tiempo después, aquella noche de primeros de febrero marcaría para Alice MacNare el final de la primera parte de la investigación, el momento en que dos futuros alternativos aguardaban en equilibrio, el instante en que podría haber optado por cualquiera de los dos. Esa noche podría haber dicho en la oscuridad «Dejémoslo», y su marido quizás habría estado de acuerdo.
Y pensó en decirlo. Incluso llegó a abrir la boca para decirlo. Pero los ronquidos suaves de su marido rompieron de pronto el silencio de la noche. El momento había pasado. Ya no podían volver atrás.
PASARON LOS MESES. Para Alice aquel período fue una sucesión de carreras: de la cocina a las inyecciones hipodérmicas; de la aspiradora de vuelta a éstas, siempre con la llave del estudio en la mano.
Paul, ya con nueve años, se aficionó al béisbol en primavera y desarrolló cierta indiferencia hacia la televisión, para alivio de sus padres.
En el taller del garaje, el doctor MacNare montaba las partes del robot y mantenía al mismo tiempo un par de proyectos más inocentes en los que trabajaba cuando, periódicamente, su hijo mostraba curiosidad por lo que allí ocurría.
La primavera dio paso al verano. Paul se marchó al campamento seis semanas, y en esas seis semanas el doctor MacNare reorganizó la totalidad del proyecto para adaptarlo a lo que sería en otoño. Se decidió utilizar únicamente ratas blancas de ahí en adelante. Vendieron el resto de animales a una tienda de mascotas e instalaron un sistema automático para alimentar, dar agua y limpiar las jaulas, dejándolo todo preparado para dos merecidas semanas de vacaciones en la cabaña familiar.
Cuando llegó el momento de irse, les hizo falta toda su fuerza de voluntad para obligarse a dejar el trabajo; y eso hicieron, ayudados por la certeza de que poco podrían hacer con Paul tan cerca.
Septiembre llegó demasiado rápido. A mediados de mes, tanto el doctor MacNare como su esposa sentían que estaban en la recta final. Poco a poco ensamblaban las distintas partes del robot y probaban el conjunto, y criaban las ratas blancas con rapidez, una hembra por semana, para que una vez completaran el robot hubiese un suministro de recién nacidos a mano.
Octubre llegó y se fue. Habían terminado el robot, pero tenía pequeños defectos que aún tendrían que corregir.
—Adam —declaró un buen día el doctor MacNare— tendrá que llevar puesto este robot toda su vida. Tiene que ser perfecto.
Y con cada nueva camada de ratas recién nacidas, Alice se preguntaba en voz alta cuál de ellas sería Adam.
Hablaban de Adam a menudo, especulando sobre cómo sería. Era, decidieron, casi como si Adam fuese su segundo hijo.
Y, por fin, el dos de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, todo estuvo listo. Adam nacería en la siguiente camada, en apenas tres días.
La cantidad de trabajo invertido en la preparación para el gran momento era incalculable. Habían llenado cuatro cajones de archivo con sus notas. Diecisiete pies de estantes, medidos meticulosamente, se hallaban repletos de libros sobre las mil y una especialidades en las que habían tenido que empaparse. El mismo robot era una obra maestra de la ingeniería que habría honrado al equipo de investigación de un fabricante de relojes. Sólo con los ajustes del calibre, que se utilizarían diariamente para compensar el crecimiento de la rata, habrían podido patentar ocho piezas.
¡Y las habilidades que habían adquirido! Alice, que nunca antes había sostenido una aguja hipodérmica, podía ahora inyectar una cantidad cuidadosamente calculada de opiáceos en el diminuto cuerpo de una rata recién nacida con total tranquilidad, confiando en su destreza.
Después de tamaña preparación, el gran momento en sí fue anticlimático. Mientras la madre de Adam aún estaba ocupada pariendo al resto de su camada, el mismo Adam, una criaturita rosa y vulnerable no más grande que un meñique, fue recogido y transferido a la cabeza del robot.
Ataron cuidadosamente sus diminutas patas, de cuya existencia no llegaría a ser consciente, a las cuatro palancas de control. Introdujeron su pequeñísima cabeza en un casco unido a un sistema óptico capaz de girar sobre un eje y que terminaba en las lentes que servirían de ojos al robot. Y, finalmente, colocaron en su sitio una cubierta de plástico transparente moldeada como la parte de atrás de una cabeza humana. A través de ella podrían observarse con facilidad sus débiles intentos de moverse.
Y así, el Adam del doctor MacNare nació y ocupó su cuerpo, y el instante en que se completó su nacimiento fue a la una y media de la tarde del cinco de noviembre de 1956. En la media hora siguiente quitaron del estudio todas las jaulas de las ratas, limpiaron el suelo y utilizaron ambientadores para eliminar hasta el último rastro de los humildes orígenes de Adam. Una vez terminaron, el doctor MacNare metió las jaulas en su coche y las llevó hasta una tienda de mascotas que había accedido a quedarse con ellas.
Cuando volvió se unió a Alice en el estudio, y a las cuatro menos cinco, con su mujer rondando ansiosa junto a él, abrió la cubierta del pecho de Adam y encendió el interruptor principal que daría a Adam control completo sobre su cuerpo robótico.
Adam era hermoso y monstruoso a un tiempo. Estaba hecho de metal desde el cuello a los pies, pero preparado de tal forma que quedara cubierto por piel y relleno, dándole apariencia humana. Por encima del cuello el trabajo estaba bien hecho. El rostro era humano, masculino y atractivo, muy parecido al de un maniquí salvo por lo cambiante de su expresión y la incongruencia con el resto del cuerpo.
La palanca de control de voz y los contactos habían sido diseñados de forma que su capacidad para emitir sonidos tuviera que ser descubierta por Adam según aprendiese a controlar su pata delantera derecha. En aquel instante los únicos sonidos que producía eran oh, ah, mm y ll, todos ellos al azar. Del mismo modo, los únicos movimientos de sus brazos y piernas eran débiles, como los de un bebé humano. La increíble fuerza de sus miembros sería algo que Adam no conseguiría manejar del todo hasta que no hubiese aprendido a coordinar su cuerpo de forma consciente.
Tras unos instantes, Adam terminó por quedar inmóvil y en silencio.
Alarmado, el doctor MacNare abrió el panel de instrumental que tenía en el abdomen. Todo indicaba que el pulso y la respiración de Adam eran normales. Se había quedado dormido. En silencio, el doctor y su esposa se marcharon del estudio, cerrando la puerta tras ellos.
CON EL TIEMPO, y ya que lo único que restaba hacer del gigantesco proyecto de investigación era cuidar y alimentar a Adam, los días tomaron un ritmo paciente, con vistas al futuro.
—Es como tener un bebé —afirmó Alice.
—¿Sabes? —inquirió el doctor MacNare— Me ha costado resistirme a regalarle puros a la gente. No me gusta admitirlo, pero me siento más orgulloso de Adam de lo que me sentí cuando nació Paul.
—Yo también, Joe —replicó ella en voz baja—. Pero todo esto empieza a asustarme un poco otra vez.
—¿En qué sentido?
—Me observa. Bueno, sé que es natural que lo haga, pero me gustaría que hubieras hecho los ojos de forma que los suyos no pudieran verse como ahora, como puntitos negros en el centro del iris.
—No podía hacerlo de otra forma —le dijo él—. Necesita ver, y tenía que colocar el sistema de espejos de forma que los dos ejes de visión estuvieran a tres pulgadas el uno del otro, como en la mayoría de seres humanos.
—Ya lo sé —murmuró Alice—. Es probable que no sean más que imaginaciones mías. Pero cuando me mira no puedo evitar contener el aliento; me aterra que pueda leer en mi expresión el secreto que tenemos que ocultarle: que es una rata.
—Olvídalo, Alice. Eso es algo que no ha experimentado nunca y que no puede comprender.
—Lo sé —suspiró ella—. Cuando empiece a mostrar la inteligencia de un bebé podré pensar en él como en un ser humano.
—Claro, cariño —le contestó el doctor MacNare.
—¿Crees que lo hará?
—Esa —sentenció su esposo— es la cuestión. Creo que sí. Estoy más convencido ahora de lo que lo estaba al principio. Además de comer y dormir, no puede expresarse de ningún modo que no pase por su cuerpo robótico, y la única recompensa que puede conseguir es darle sentido a todo; un sentido humano.
Transcurrieron los días, las semanas y los meses. Durante el día, cuando su marido estaba en la universidad y su hijo en el colegio, Alice pasaba las horas con Adam, obligándose a sonreírle y a hablar con él del mismo modo que había hecho con Paul cuando no era más que un bebé. Pero al observar sus reacciones a través de la cubierta transparente de la parte de atrás de su cabeza, los movimientos de sus piernas seguían siendo únicamente intentos de echar a andar o a correr.
Y entonces, un buen día, cuando Adam tenía apenas cuatro meses, todo cambió, tan rápido como si hubieran encendido las luces de repente.
Los intentos infructuosos de andar y correr de Adam cesaron. Era tarde, y tanto el doctor MacNare como su mujer estaban presentes.
Durante unos segundos no surgió sonido o movimiento alguno del cuerpo robótico. Después, deliberadamente, Adam dijo “Ah”.
—Ah —repitió el doctor MacNare—. Mm. Mm.. ah… Ma-ma.
—Mm —dijo Adam.
El estudio quedó en silencio absoluto. Los segundos se alargaban eternamente. Y, entonces…
—Mm, ah —dijo Adam—. Mm, ah.
Alice rompió a llorar de felicidad.
—Mm, ah —repitió Adam—. Mm, ah. Ma-ma. Mamamamama.
Y entonces, como si el esfuerzo hubiese sido demasiado grande para él, Adam se echó a dormir.
Una vez conseguido lo imposible, Adam pareció perder todo interés en ello. En dos días no emitió más que alguna sílaba involuntaria ocasional.
—Para mí, ha sido un logro equiparable al del habla en sí —le confió a su esposa el doctor MacNare—. Su pata frontal izquierda ha actuado de forma independiente. Si puede hacer lo mismo con las otras tres, podrá controlar el cuerpo robótico.
Resultaba obvio que Adam lo estaba intentando. Aunque los movimientos de su cuerpo no tenían un propósito, las pausas entre ellos estaban cada vez más cargadas de lo que era indudablemente un esfuerzo mental.
Por supuesto, a lo largo del proceso los MacNare sacaron tiempo para discutirlo, para especular, e incluso para tomárselo con humor. ¿Es que la pata delantera derecha de Adam, justo en el momento de elaborar un discurso con sentido, había tenido una crisis nerviosa? ¿Qué diría un psiquiatra de una rata blanca con una crisis emocional en su pata delantera derecha?
—Lo peor de todo —dijo el doctor MacNare a su esposa— es que si no lo consigue tendremos que matarlo. No podemos hacerle vivir con esa frustración constante, y devolverlo ahora a su estado natural sería aún peor.
—Y tiene un corazoncito tan fuerte... —añadió Alice—. A veces, cuando me mira, estoy segura de que sabe lo que pasa, y quiere que sepa que lo está intentando.
Al irse a la cama aquella noche se sintieron más descorazonados que nunca. Finalmente, consiguieron echarse a dormir. Cuando sonó la alarma, Alice se colocó la bata y bajó al estudio la primera, como hacía siempre.
Un instante después había subido de nuevo a la habitación y sacudía a su marido, aferrada a sus hombros.
—¡Joe! —susurraba— ¡Despierta! ¡Ven al estudio!
Él saltó de la cama y la adelantó de camino. Ella le alcanzó a tiempo para detenerle.
—Tranquilízate, Joe —le recordó—. No le pongas nervioso.
—Oh —El doctor MacNare se relajó—. Pensé que había pasado algo.
—¡Y ha pasado!
Se detuvieron a la puerta del estudio. El doctor MacNare tomó aire con brusquedad, pero permaneció en silencio.
Adam parecía ignorar su presencia. Estaba demasiado interesado en otra cosa.
Estaba concentrado en sus manos.
Las tenía levantadas de forma que podía verlas, y las movía de forma independiente, abriendo y cerrando los puños de metal con deliberada lentitud.
De repente, el movimiento se detuvo. Se había fijado en ellos. Y entonces, en un instante imposible, increíble, habló.
—Ma ma —dijo, y después:—. Pa pa.
—¡Adam! —sollozó Alice, y cruzó corriendo el estudio para arrodillarse junto a él. Rodeó el cuerpo metálico con sus brazos—. ¡Oh, Adam! —exclamó, feliz.
AQUELLO FUE EL principio. No se sabe la fecha exacta de ese comienzo; Alice MacNare cree que fue a primeros de mayo, pero es probable que fuera en abril. No había tiempo de tomar notas. De hecho, del proyecto de investigación ya no quedaba nada, y nadie pensaba siquiera en él. En lugar de ello estaba Adam, la persona en sí. En esto se convirtió por completo, al menos para Alice. Quizás también para el doctor MacNare.
El doctor se colocaba a menudo detrás de Adam de forma que pudiera observar el cuerpo de la rata a través de la cubierta transparente del cráneo, mientras Alice llamaba su atención. Ella hacía lo mismo a veces, pero finalmente se negó a volver a hacerlo. La mera visión de Adam «la rata», el cuerpo sujeto a una red que lo ataba a la estructura, la cabeza cubierta por un casco, las cuatro patas moviéndose de forma independiente de una manera que poco tenía que ver con caminar o correr, o siquiera con algún tipo de coordinación, pero que conllevaba movimientos rápidos y bruscos junto con pausas llenas de significado, traían de nuevo a Alice aquel sentimiento vago de temor, además de una gran compasión por Adam; en aquellos momentos querría llorar.
Despacio, y progresivamente, el cuerpo de rata de Adam se convirtió para Alice en el cerebro de Adam, y sus patas en ganglios nerviosos. Un cerebro cubierto de vello blanco y corto; y, cuando lo sacaba del arnés —bajo los efectos de los opiáceos— para lavarlo, lo hacía con tanto cuidado y delicadeza como habría empleado un neurocirujano al limpiar una superficie cortical.
Una vez comenzó, el desarrollo mental de Adam avanzó rápidamente. El doctor MacNare volvió a tomar notas el dos de junio de mil novecientos cincuenta y siete, apenas diez días antes del final, y es a estas notas a las que acudimos en busca de respuestas sobre la mente de Adam.
El cuatro de junio, el doctor MacNare escribió:
«Soy de la opinión de que la mente de Adam no se desarrollará más allá, que seguirá siendo simple en una escala humana. Es probable que se convirtiese en un buen trabajador en una fábrica o en un chófer decente en un par de años. Pero es consciente de sí mismo como Adam, piensa con palabras y frases simples comprendiendo perfectamente su significado y es capaz de hacer cosas nuevas a partir de instrucciones habladas. No hay duda entonces de que es una mente integrada, completamente humana en todos sus aspectos».
El siete de junio, el doctor escribió:
“Hay algo desarrollándose que me cuesta poner por escrito, por diversas razones. Crear a Adam fue un experimento científico y nada más. Las dos premisas en que basé el proyecto han podido demostrarse: que el principio de verificación es el factor principal en las respuestas aprendidas y que, con las condiciones adecuadas, ciertos animales son capaces de desarrollar sistemas simbólicos abstractos y, por tanto, de pensar en palabras para dar forma a conceptos significativos.
Esto era cuanto se buscaba en este experimento. Lo recalco porque Adam se está volviendo increíblemente religioso, y antes de que se saquen conclusiones erróneas he de explicar qué es lo que ha provocado este nuevo desarrollo. Todo viene de un descuido de los que tienden a suceder en cualquier proyecto complejo.
Los datos de los experimentos de Alice sobre los efectos de los opiáceos, y principalmente aquellos relacionados con aumentar la dosis para contrarrestar la tolerancia creciente a los mismos, se basaron únicamente en la observación del sujeto, sin conocimiento alguno de los aspectos mentales de esa tolerancia creciente… Algo que, por supuesto, no sería posible tener en cuenta más que con sujetos humanos.
Sin que nosotros lo supiéramos, Adam ha comenzado a estar parcialmente consciente en sus baños. Apenas lo suficiente como para registrar de forma vaga ciertas sensaciones y recordarlas después. Son pocas, o quizás ninguna, de esas sensaciones recordadas a medias las que puede incluir en la realidad de su vida consciente.
La que más influencia ha tenido sobre él es, y cito, “Sentir limpio por dentro. Sentir bien”. Es bastante evidente que esta sensación la causa su baño.
La acompaña un sentimiento claro de incorporeidad, de estar, y estas son sus palabras, “¡fuera de mi cuerpo!” Esto, por supuesto, es un entendimiento muy preciso, puesto que para él, el robot es su cuerpo, y no sabe nada de la existencia de su cuerpo real y vivo de rata.
Además de estos dos efectos, hay un tercero. Una sensación de estar caminando, o a veces flotando, de tropezar con cosas que no puede ver, de escuchar a voces incorpóreas que le hablan.
Aquí, la explicación también es obvia. Cuando le bañamos movemos sus patas. Para él, cualquier movimiento en este sentido es o bien un sonido o el movimiento de una parte de su cuerpo. Cuando su pata frontal derecha se mueve, por ejemplo, su mente lo registra como que está emitiendo un sonido. Pero, puesto que su pata no está conectada al sistema de sonido de su cuerpo robótico, sus oídos no pueden proporcionar una verificación física del sonido. La anticipación mental de esta verificación se convierte para él en una voz incorpórea.
El resultado final de todo esto es que Adam está convencido de que existe un lado oculto de la vida (que, por supuesto, existe), y que se trata de algo sobrenatural (lo que es cierto teniendo en cuenta su perspectiva).
Lo que tendremos que hacer es asegurarnos de que está totalmente inconsciente antes de sacarlo y bañarlo. Su salud mental es mucho más importante que la exploración de las interesantes vías abiertas por este curioso imprevisto.
Sin embargo, sí que pretendo hacer un sencillo examen, cuando esté completamente despierto, antes de cerrar este capítulo definitivamente».
El doctor MacNare no dice en sus notas cómo sería este examen, pero su esposa dice que probablemente se refiera a aquella vez en que pellizcó la cola de Adam y este se quejó de un súbito y violento dolor de cabeza. Un dolor sin localizar en el cuerpo humano puede manifestarse como «dolor de cabeza» incluso cuando su origen está en el estómago o el hígado, o en cualquier otro punto del cuerpo.
Las últimas notas que tomó el doctor MacNare son las del once de junio de mil novecientos cincuenta y siete, y carecen de importancia excepto por la fecha en sí. Volvemos entonces a los hechos, tan fielmente como podemos reconstruirlos.
Poco o nada hemos dicho de la vida universitaria del doctor MacNare tras embarcarse en su proyecto de investigación, y tampoco hemos mencionado la vida social de los MacNare. Como buenos conspiradores, habían mantenido la normalidad a este respecto para evitar despertar la curiosidad de la Junta sobre algún cambio radical en los hábitos del doctor MacNare; pero, con el paso del tiempo, tanto el doctor como su esposa se implicaron tanto en el proyecto que sólo salían de casa con un gran esfuerzo.
La fiesta anual del claustro en casa del profesor Long el doce de junio era algo de lo que no podían escapar. No ir equivalía prácticamente a dimitir de la universidad.
—Además —había dicho Alice al hablar del tema en mayo—, ¿no va siendo hora de que dejemos entrever un poco que tienes un as en la manga?
—No lo sé, Alice —le había respondido el doctor MacNare. Después había sonreído al añadir:— No me importaría restregárselo a Verhoff. Todavía no le he perdonado que decidiera que algo era imposible sin tener los datos suficientes como para juzgarlo —Frunció el ceño—. Tendremos que dejar que el mundo descubra a Adam pronto, ¿verdad? Es algo en lo que no había pensado. Pero todavía no. Ya tendremos tiempo el próximo otoño.
—JOE, NO TE olvides de que esta noche es la fiesta en casa del profesor Long —le recordó Alice durante la cena.
—¿Cómo se me va a olvidar si no haces más que recordármelo? —respondió el doctor MacNare, guiñándole un ojo a su hijo.
—Y tú, Paul —le dijo Alice—, no quiero que salgas de casa. ¿Me entiendes? Puedes ver la televisión, y te quiero en cama a las nueve y media.
—Pero, ¡mamá! —protestó Paul— ¿A las nueve y media? —Disimuló entonces una sonrisa; él también había planeado una fiesta.
—Y puedes secar los platos por mí. Tenemos que llegar a casa del profesor Long a las ocho.
—Yo te ayudaré —se ofreció el doctor MacNare.
—No; tienes que prepararte. Además, ¿no tenías que buscar no sé qué para alguien del claustro?
—¡Se me había olvidado! —exclamó él— Gracias por recordármelo.
Tras la cena el doctor fue directamente al estudio. Adam estaba sentado en el suelo, jugando con bloques de madera. Eran bloques con letras escritas, pero aún no lo sabía. El proyecto para aquel verano sería enseñarle el alfabeto. De todas formas, él ya prefería colocar los bloques en hileras en lugar de amontonarlos.
A las siete en punto Alice llamó a la puerta del estudio.
—Es hora de vestirse, Joe —le dijo.
—¿Estarás bien mientras estamos fuera, Adam? —quiso saber el doctor MacNare.
—Estar bien, papá —le respondió Adam—. Yo dormir.
—Muy bien —concedió el doctor—. Apagaré la luz.
Ya en la puerta, esperó a que Adam se hubiera sentado en la silla en la que siempre dormía, y observó mientras se colocaba. Después apretó el interruptor a la derecha de la puerta y salió.
—Vamos, cariño —le azuzó Alice.
—Ya voy —protestó él; y, por primera vez, olvidó cerrar el estudio con llave.
El baño estaba justo al lado del estudio, y el muro entre ambos había sido insonorizado gracias a una estantería cargada de libros y que llegaba hasta el techo. Al otro lado estaba la habitación principal, con un armario con puertas correderas que daban tanto a la habitación como al baño. Estas puertas estaban parcialmente abiertas de forma que el doctor MacNare y Alice pudieran hablar.
—¿Has cerrado el estudio con llave?
—Claro que sí —respondió él—. Pero me aseguraré antes de que nos vayamos.
—¿Y Adam? ¿Cómo se está tomando el quedarse solo esta noche? —quiso saber Alice.
—Bien —contestó el doctor MacNare—. ¡Maldita sea!
—¿Qué es lo que pasa, Joe?
—Se me han olvidado las cuchillas.
La conversación se apagó. Alice MacNare terminó de vestirse.
—¿No estás listo todavía, Joe? —inquirió— ¡Son casi las ocho menos cuarto!
—Ahora mismo voy. Me he cortado un poco al afeitarme con una cuchilla vieja, pero casi he dejado de sangrar.
Alice bajó hasta la sala de estar. Paul había encendido la televisión y se había tumbado sobre la alfombra.
—Ten cuidado y quédate en casa, Paul —le pidió su madre—. ¿Lo prometes?
—Jo, mamá…—protestó el niño—. Bueno, vale.
El doctor MacNare entró en la sala mientras se anudaba la corbata. Un instante después salieron de casa. No llevaban fuera más de cinco minutos cuando alguien llamó a la puerta. Paul se puso en pie de un salto y abrió.
—¡Hola, Fred, Tony, Bill! —saludó. Los chicos, todos de nueve años, se dejaron caer con él en la alfombra y se pusieron a ver la televisión. Llegaron las ocho, las ocho y media, y finalmente las nueve menos cinco. Empezaron los anuncios.
—¿Dónde está el baño? —preguntó Tony.
—Allí —señaló Paul, indicando la puerta que daba al pasillo.
Tony se levantó del suelo y salió al corredor. Vio varias puertas, todas muy parecidas; escogió una y la abrió. Estaba oscuro allí dentro y, buscando con la mano en la pared, dio con un interruptor. La habitación quedó inundada de luz; el niño se quedó mirando, inmóvil, la escena ante él durante quizás diez segundos. Después, se dio la vuelta y echó a correr hasta la sala de estar.
—¡Oye, Paul! —exclamó— ¡No nos habías dicho nada de que tenías un robot de verdad!
—¿De qué hablas? —quiso saber Paul.
—¡En esa habitación de ahí! —le respondió Tony— ¡Vamos, que os lo enseño!
Olvidando la televisión, Paul, Fred, y Bill se arremolinaron tras él. Un instante después llegaron a la puerta del estudio, y observaron con asombro desde allí la extraña figura de metal que se sentaba inmóvil en una silla al otro lado del cuarto.
Adam, al parecer, estaba dormido, y ni la intrusión ni la luz encendida le habían despertado.
—Vaya —exclamó Paul—. Es de papá. Mejor que salgamos de aquí.
—Na —se opuso Tony, con cierto sentimiento de propiedad al haber sido el autor del descubrimiento—. Vamos a echar un vistazo. No se va a enterar…
Cruzaron la habitación despacio hasta llegar junto a la figura robótica y la rodearon maravillados.
—Dime —susurró Billy, señalando—, ¿qué es eso de ahí? Parece una rata blanca con la cabeza metida en una especie de casco o algo así.
La observaron durante un instante.
—A lo mejor está muerta. A ver…
—¿Cómo vas a averiguarlo?
—¿Veis esas bisagras en la cubierta? —respondió Tony, dándose importancia— Mirad.
Con cuidadosa habilidad abrió la parte trasera transparente de la cúpula y metió la mano dentro, cogiendo a la rata blanca. No fue capaz de liberarla, pero consiguió sacarle la cabeza del casco.
Al mismo tiempo, Adam se despertó.
—¡Au! —chilló Tony, sacando la mano de golpe— ¡Me ha mordido!
—Pues sí que está viva —comentó Bill— ¡Mirad cómo nos mira! —Tocó el cuerpo de la rata y sacó la mano rápidamente cuando el animal se sacudió.
—¡Hala, mirad sus ojos! —señaló Paul con nerviosismo— Se le están poniendo rojos…
—¡Sucia rata! —exclamó Tony venenosamente, golpeándola con un dedo y evadiendo los dientes que trataban de cerrarse en torno a él.
—¡Ponedle la cabeza ahí otra vez! —pidió Paul con desesperación— ¡No quiero que papá se dé cuenta de que hemos estado aquí!
En un intento desesperado, introdujo la mano otra vez, empujando la cabeza de la rata con los dedos y metiéndola de nuevo en el ajustado casco. Inmediatamente, el robot dejó escapar un aullido. (Un examen posterior determinaría que sólo cuando el cuerpo de la rata estaba exactamente donde debía podían funcionar los circuitos).
—¡Salgamos de aquí! —gritó Tony, y se lanzó hacia la puerta, salvándose así.
—¡Sí, salgamos de aquí! —chilló Fred al tiempo que el robot se levantaba. El terror le permitió escapar.
Bill y Paul tardaron un segundo más de la cuenta. Unos dedos metálicos los aferraron. El brazo de Bill se rompió a mitad de camino entre el codo y el hombro. Gritó de dolor e intentó liberarse con todas sus fuerzas.
Paul no pudo gritar. Los dedos de metal se cerraron en torno a su hombro, y un pulgar metálico le aplastó con fuerza la laringe, paralizando sus cuerdas vocales.
Fred y Tony corrieron hasta la habitación principal. Esperaron allí, listos para echar a correr de nuevo. Podían escuchar los gritos de Bill. Oían también una voz de hombre que exclamaba cosas sin sentido, y que finalmente repetía una y otra vez «Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios…» en un tono aún más horrible porque no transmitía absolutamente ninguna emoción.
Después hubo silencio.
El silencio duró varios minutos, hasta que Bill empezó a sollozar, limpiándose los ojos con los puños.
—Quiero irme a casa —gimió.
—Yo también.
Se dieron de la mano y echaron a andar de puntillas hasta la puerta principal, la vista fija en la puerta abierta del pasillo. Cuando llegaron a la entrada, Tony la abrió, y una vez abierta echaron a correr, sin siquiera detenerse para cerrarla tras ellos.
NO HAY MUCHO más que decir. Se sabe que Tony y Bill llegaron a sus respectivas casas y no dijeron nada de lo ocurrido. Sólo más adelante lo confesaron todo y admitieron su parte en los acontecimientos de aquella noche.
Joe y Alice MacNare llegaron a casa de la fiesta del profesor Long a las doce y media y se encontraron la puerta principal abierta de par en par y las luces encendidas en la sala de estar, donde también lo estaba el televisor.
Pensando que algo iba mal, Alice corrió hasta la habitación de su hijo y descubrió que no estaba allí. Mientras ella se apresuraba, Joe cerró la puerta principal y apagó la televisión.
Alice volvió entonces a la sala de estar, con los ojos muy abiertos y llenos de alarma; y exclamó:
—¡Paul no está en su habitación!
—¡Adam! —croó Joe, y echó a correr por el pasillo, con Alice siguiéndole algo más despacio.
Ella alcanzó la puerta abierta del estudio justo a tiempo para ver a la figura robótica golpear a Joe y rodear su garganta con dedos metálicos, aplastando carne y vértebras por igual. Sin preocuparse por su propia seguridad, corrió a ayudar a su ya difunto marido, pero los dedos de metal eran inflexibles. Poco después dejó de tratar de liberarlo y corrió por el pasillo hasta el teléfono.
Cuando llegó la policía la encontraron desplomada, apoyada contra la pared del pasillo. Les señaló la puerta abierta del estudio sin decir nada.
La policía entró rápidamente en el cuarto; enseguida llegó desde allí el ruido de los disparos. Docenas de disparos, al parecer. Más tarde, ambos policías admitirían haber perdido la cabeza, disparando hasta que se quedaron sin balas.
Pero aquel no fue aún el fin de Adam.
Quizás sea imposible concebir en su totalidad el horror de sus últimas horas, pero podemos intentarlo al menos. Dormido como estaba cuando entraron los niños, se despertó en un mundo que nunca antes había percibido salvo vagamente y bajo el velo soporífero de los opiáceos.
Pero era un mundo totalmente diferente incluso de aquello. No hay manera de saber qué fue lo que vio; probablemente figuras fantasmales y borrosas, monstruosas, más allá de lo que su mente podía concebir, puesto que sus ojos estaban ajustados únicamente a la serie de prismas y lentes que le permitían ver y coordinar las imágenes que recibía a través de los ojos del robot. Vio entonces aquellas figuras imposibles, sintió un dolor y una tortura que afectaba no ya a su cuerpo tal y como lo conocía, sino a su espíritu; una agonía atroz que le causaban lo que él no podía creer que eran sino enemigos venidos de algún infierno lejano.
Y entonces, de repente, cuando un Paul de diez años forzó su cabeza a entrar de nuevo en el casco, el mundo que Adam había llegado a entender como real volvió. Fue como regresar a su cuerpo desde algún lugar del infierno, con la ponzoña que atenazaba su espíritu aún acompañándolo.
Ante él vio cuatro figuras humanoides, pero distintas de las dos únicas que había visto jamás. Eran más pequeñas, y parecían formar parte de la pesadilla que acababa de vivir. Dos de ellas huyeron; a las otras dos pudo alcanzarlas.
Quizás no sabía lo que hacía cuando mató a Paul y a Bill. No se sabe si podía siquiera pensar en ese momento, o si no podía más que temblar y sacudirse en su lastimoso cuerpecillo de rata, con los mecanismos automáticos del robot obedeciendo a esos movimientos frenéticos. Pero sí sabemos que pasaron tres horas entre las muertes de los dos niños y la entrada del doctor MacNare a las doce y media, y en esas tres horas Adam habría tenido la oportunidad de recuperarse, de pensar y racionalizar la pesadilla que acababa de experimentar en un universo que para él estaba fuera de la realidad.
Ciertamente, Adam debería de haber estado lo bastante tranquilo, de haber sido lo bastante racional, como para reconocer al doctor MacNare cuando entró en el estudio a las doce y media. Entonces, ¿por qué mató deliberadamente a Joe, rompiéndole el cuello? ¿Acaso fue porque, en aquellas tres horas, había analizado las pruebas que le daban sus sentidos y llegado a la conclusión de que no era un hombre, sino una rata?
No es probable. Es mucho más probable que Adam llegara a alguna horrible conclusión dictada por las supersticiosas ideas que habían tomado tanta fuerza en su extraña y única existencia, y que aquella dictara que debía matar a Joseph.
Pues, en realidad, le habría sido imposible descubrir que no era más que una rata. Ya ven, Joseph MacNare había sido muy cuidadoso al no dejar jamás que Adam viera en su vida a otra rata.
No queda más, entonces, que hablar del final de Adam.
A nivel físico, no puede ser más que anticlimático. Con el cuerpo metálico destrozado por una docena o más de disparos, dos de los cuales destruyeron las extensiones robóticas de sus ojos, permaneció impotente hasta que el forense lo sacó con cuidado.
Para el forense no era más que una rata blanca, una extrañamente indefensa que no conseguía andar o mantenerse en pie como tendría que haberlo hecho. Además, era también una increíblemente agresiva, con sus diminutos ojillos rojos y los labios abiertos mostrando los afilados dientes como algún tipo de animal salvaje y rabioso.
El forense no tenía entonces forma de saber que en alguna parte de aquel cuerpo pequeño y amenazador había una mente noble pero perdida que se conocía a sí misma como Adam, y que recordaba un universo trágico y maravilloso de paz y esplendor más allá del alcance de los sentidos físicos normales.
El forense no podía saber que los movimientos erráticos de aquella pequeña pata delantera derecha, de haber estado esta conectada a los mecanismos adecuados, habrían podido escucharse transformados, quizás, en una oración, un ruego desesperado a lo que quiera que hubiera en el Más Allá para que acudiera y rescatara a aquella humilde criatura.
—Maldito bicho rabioso —masculló nerviosamente el forense, dirigiéndose a los tipos de homicidios que se habían reunido alrededor del escritorio del doctor MacNare.
—Deje que yo me encargue —le dijo uno de los detectives.
—No —le respondió el forense—. Yo lo haré.
Rápidamente, para que no le mordiera, cogió a Adam por el extremo de la cola y lo estampó con fuerza contra el escritorio.
FIN
NOTA IMPORTANTE: «La Rata en la Calavera», fue publicada por primera vez en inglés bajo el título «Rat in the Skull», por Rog Phillips, para la revista IF (Dec. 1958), siendo nominada al año siguiente para los Premios Hugo. Esta obra ha sido traducida por IRENE GARCÍA CABELLO para Relatos Pulp Ediciones, y será incluida en nuestra edición en papel Maestros del Pulp 2. Todos los derechos reservados ©. Puedes adquirir el primer número, ya publicado, aquí: Maestros del Pulp 1. RECUERDA: Si te gusta lo que hacemos, la mejor forma de apoyarnos es ¡comprando nuestras publicaciones!