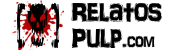Cuestión de Caderas, un relato corto sobre la adolescencia, y sus tortazos
Desde el otro lado del charco nuestro amigo David Hanna nos envía este pequeño relato para compartir con todos vosotros.
Cuestión de Caderas
Habíamos ido al cine, y balseábamos sin mucho esfuerzo el cuarto año de secundaria. Lo de ser esforzados y exigentes con nosotros mismos no era del todo lo nuestro. En todo caso, estar entonces en cuarto año significaba que mil novecientos ochenta y cuatro era el último futuro impreso en los calendarios, y que todo lo del año que vendría no era más que una pura angustiosa incertidumbre. Al menos para mi siempre era así.
Estuvimos en nuestros asientos antes de que hubiera un alma en la sala, y nuestro amigo el grandulón, y promotor de un ilícito entre manos nos había hecho tomar los primeros asientos al pie de la pantalla.
En total éramos siete, dos y media mujeres y cuatro hombres y medio. El amigo insuficiente no era ningún desviado sexual. Debía su estado a una operación para rasparle un hueso de la cadera y eso lo mantenía cojo. Y el grandulón insistía en que era justo el menoscabo de llamarle medio hombre, mientras su condición no variara. Nuestra amiga y media, por el contrario, tenía abundante salud en las caderas y el jean que usaba entonces desbordaba sus cualidades por donde quiera que se mostraba. Así que allí estábamos. El grandote era trigueño y de nariz respingona y nos brindaba medidas de aguardiente en la tapa de la botella que había entrado a escondidas. Después de probar nadie quiso seguir bebiendo esa porquería. Nos dedicamos a conversar, después a mirarnos las caras, y cuando la película estuvo por empezar el lugar se había llenado hasta en los corredores. Era el estreno de “Dirty Dance” y a nuestra amiga del caderaje mayor le estaba dando hambre. Tal vez. Me dijo que la acompañara a comprar algo en el bar. Yo sospechaba muchas cosas de ella. En fin, empecé la escolta sintiéndome la mar de caballeroso. Pero nuestra callejón de subida estaba repleto de gente sentada en los escalones. Avanzamos hasta el otro, menos congestionado, teniendo que desfilar ante la pantalla. Los besos y el recital de piropos fueron infernales. Debí templarme con vehemencia, de tal forma que fui sintiéndome como un gran calambre. Empezando a subir por el otro corredor, sin embargo, me saltó a la vista un grupo de chicos del técnico Simón Bolívar. Yo ya había empezado a reconocer las caras de envidia, las de odio, las de odio contenido y las que querían decirme “Me vuelves a mirar y te rajo la jeta” En aquellos muchachos había una mezcla de todo lo anterior. Así que apenas si los pasé mirando con el rabo del ojo.
Cuando estuvimos arriba, frente a las cortinas oscuras, otra vez empecé a respirar, pero entonces la caderona se volteó de súbito hacia mi:
-Ya no quiero nada, regresemos –me dijo.
-¿Qué pasó? –me intrigué.
-Uno de esos estúpidos me cogió la nalga.
-¡Qué…! ¡Cuál!
-Un imbécil de esos de uniforme.
-Por qué no dijiste nada.
-Porque no, solo vámonos.
Tome de la mano a mi amiga y regresé donde los demás.
-Oye –dije a mi amigo el titánico –Alguien le cogió la nalga.
-¡Queee! ¡Quien fue ese malparido!
-¡Unos manes del Simón Bolívar! –quise sonar también poderoso con mi voz de jeringuilla.
-¡Donde están!
-Por allá –señalé con miedo.
-¡Vamos a verlos!
-Mejor vamos todos –dije -. Son bastantes.
-¡No necesito que vayan más que tú y ella!
Caminamos detrás del agigantado, y mi amiga de la buena pelvis, cuando estuvimos frente a los bribones, camisas beich y pantalón verde cloaca, bajó la cabeza y se tapó la boca con la muñeca:
-Ese de ahí –dijo, sin levantar la mirada –el primero de la fila.
-¡Quien fue el hijuelagranperra que cogió la nalga a la chica! –ladró el grandote.
Hasta la película pareció enmudecerse.
Uno de los gandules se paró como un resorte.
-¡Yo fui y qué…! –iba a terminar con una palabrota, pero de un limpio trancazo en la cara nuestro paladín volvió a sentarlo en el butacón.
Quedé aterrorizado, parecían al menos seis. No obstante, nuestro prócer actuó como si de antemano hubiera sabido la reacción de todos.
-¡Afuera los esperamos, montón de hijosdelapuerca! –terminó de hundirnos, al cabo que los hostiles se quedaron pasmados.
Regresamos con nuestros compañeros. Estos habían observado el incidente desde sus lugares y estuvieron muy dispuestos a la pelea, muertos de miedo. A mi me preocupada mi buen amigo de la pierna mala.
-Tú quédate atrás –le dije –.No puedes pelear como estás.
-Ya veré lo que hago –me contestó con un gesto extraño.
Bajamos hacia el bar. Medio cine se nos había ya adelantado. Chicos y chicas estaban en el amplio corredor entre el bar y las paredes de vidrio que cerraban el local. Fuimos pasando entre la multitud que nos veía con admiración y pánico al mismo tiempo. Como si fuésemos los designados para ir a la guerra en lugar de ellos, a dejar en claro que nadie podía estar toqueteando a nuestras mujeres sin llamar un huracán sobre sí.
Me sentía glorioso, amado y hermanado con todos esos nuevos amigos que estaban allí para apoyarnos. Aunque fuera tras los vidrios.
Cuando abrimos la puerta, entre chicos que nos palmeaban la espalda mirándonos con miedo, el alma se me fue a los pies. Los gansteriles se habían multiplicado, y casi todos tenían un palo en la mano. Uno tenía unos chacos y lo agitaba hacia nosotros a lo Bruce Lee. El cabecilla estaba delante de los demás y blandía una caña de al menos dos metros de alto. Observé a mi amigo el temerario. Este me empujó con un brazo y volvió a cerrar la puerta y quedamos dentro del cine. Los tunantes nos desafiaban detrás de los vidrios agarrándose los genitales como si los tuvieran el doble de grandes. Miré otra vez a nuestro adalid. No tenía miedo en el rostro. Tenía un gesto de derrota que nunca antes le había visto. Entonces se le acercó un muchacho grueso, no muy alto.
-¿Cuántos son ustedes?
-Solamente cuatro, y ese cojo que no vale nada.
-Si les quitamos los palos podemos darles la del zorro. Míralos, son todos flacuchos, malcomidos.
-Si, pero les vale madre reventarte el abolengo de un palazo.
-Tu puedes con dos y yo con dos más. Los otros se los dejamos a tus panas.
Mi compañero defectuoso se me había acercado.
-Ese gordo es karateca. –me informó –Pelea durísimo.
El camarada desanimado pensaba. Su repentino aliado volvió a hablarle:
-¿Qué te pasa? ¿No confías en tus panas?
El que estaba por nosotros me miró.
-Este man responde –le hizo saber al karateca –los otros dos no se.
-¡Pero si tienen talla…! Mira, una vez que empiece la trifulca van a pelear. Créeme.
Volvimos a abrir las puertas para enfrentar a los inciviles. Había cinco escalones y un trecho más entre nosotros y ellos. El karateca iba primero. Bajaba los escalones. Sondeaba al de la caña haciéndole amagos de que avanzaba hacia él. Los pandilleros hacían lo mismo, blandiendo los palos, retrocediendo un poco para hacernos entrar al ruedo.
El de las artes marciales iba por los escalones. Los demás lo seguimos con cautela. El cabecilla contrario se iba acelerando. Amenazaba con la caña con movimientos torpes. Entonces el karateca se le arrojó con una patada al rostro. Sin mucha fuerza, porque la pierna de apoyo se le resbaló y calló de espaldas al suelo. Sin miramientos el forajido le descerrajó un cañazo encima.
Nos lanzamos sobre los demás sin que nos importara ya la vida. Tiré al de los chacos contra la pared y empecé a darle puñetazos desesperados, hasta que sentí un golpe en la espalda que me lanzó hacia delante. Caí al suelo sin sentir dolor. Sonaban los porrazos. La caída de los palos al suelo.
Cuando pude voltearme unos pandilleros salían corriendo. Otro se había hecho caracol en el suelo y recibía monumentales patadas de nuestro amigo el gigantón. Otro más yacía haciéndose el inconciente y miraba de reojo el momento de arrancar. Corrimos detrás del primer grupo. Más que sed de venganza sintiendo alivio de que huyeran. Los perseguimos por puro teatro.
Totalmente extenuados regresamos al cine, evaluando las bajas. El karateca tenía la oreja partida por la mitad y sangraba. Yo tenía una magulladura rosácea en la espalda que ya me empezaba a latir. Los demás estaban ilesos.
Trotamos con el karateca hasta “el pescado azul”, o “el caracol azul”, o algo azul por el estilo, en la Víctor Emilio, un local que era en un horario discoteca y en otro restaurante, o algo así, y que pertenecía al padre del karateca. Lo dejamos allí para que lo llevaran a coser. Luego regresamos al cine esperando recibir el llanto agradecido de nuestras mujeres. Pero no hubo allí mujer que llorara ni que tuviese indicios de haberlo intentado. Aunque una de ellas me dijo:
-¡Dios mío! Pensé que te habían matado de ese palazo.